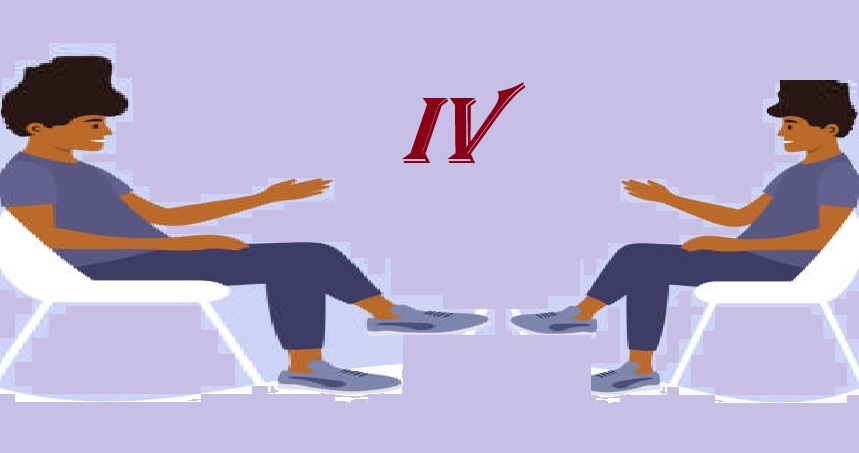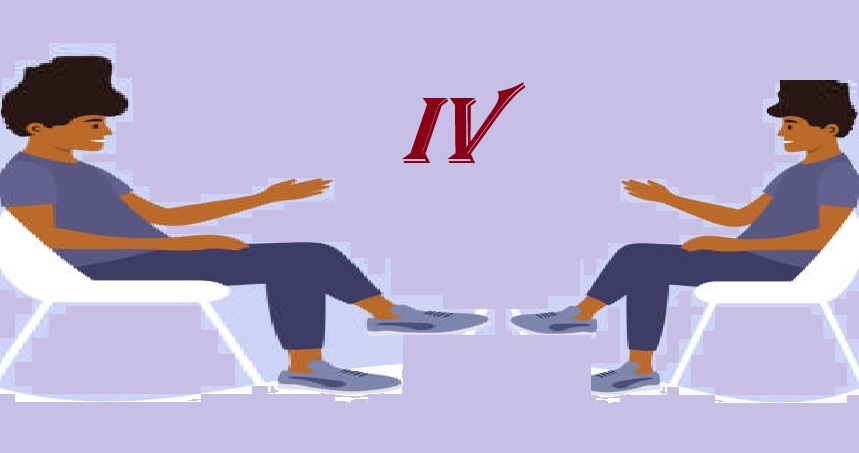|
“La
verdad y la realidad de la Ciencia Psicoanalítica está
en el desarrollo único en la historia de la
civilización, que el genio de Freud, expone, desde la
organización de la horda primitiva a la actual cultura
patriarcal imperante que”
--
para defenderse de los inevitables cambios y movimientos --, se
vale del poder que controla las herramientas comunicacionales
que ayudan y mantienen el statu quo: La irresoluble perversión
no sublimada y la ambigüedad sexual del varón que
posee la decisión final en este esquema, donde el macho
sigue siendo la ley. El cambio está en la educación,
pero se nos presenta el hecho de que la misma está
inserta en el desarrollo de cada civilización y ahí
entramos en la “cultura”. “Cultura” se
interpreta desde el sacrificio humano para satisfacer a los
“dioses”, la patria potestad que permitía al
“varón” hasta matar a un hijo, cercenar el
clítoris de las niñas (como se practica aún
en numerosos lugares del planeta) y así recorreríamos
este trazado “cultural” con otros ejemplos. Es el
hecho del poder. Ahí se presenta el “asunto”,
como tener el poder para educar y que “los varones
cambien la cabeza”. “Sin eso nada sirve”. No
es pretender el matriarcado, sino una genuina igualdad, pero no
con las pautas que impuso el varón. Quiénes
fueron educados y formados para ser represores presentan un
problema insalvable, y ahí es donde deberíamos
plantearnos, sin ocultarnos, las consecuencias de proseguir sin
cambiar las pautas culturales que el patriarcado satisface su
sadismo sobre lo femenino (prácticamente el 50% de la
población mundial). Si la mujer no interviene
activamente en este momento histórico, no tendremos
futuro. El varón seguirá siendo un represor. El
“varón” represor no permitió desde el
principio de la historia la participación de la mujer.
“La
verdad y la realidad de la Ciencia Psicoanalítica está
en el desarrollo único en la historia de la
civilización, que el genio de Freud, expone, desde la
organización de la horda primitiva a la actual cultura
patriarcal imperante que”,
la
mujer ha sido y es un objeto y una mercancía para el
varón. Desde el jeque hasta el “varón”
más indigente de una favela o villa miseria el
comportamiento es idéntico en la utilización del
“poder”; sin considerar a la mujer como persona. Es
un hecho “cultural”. Los perversos con poder, desde
un emirato hasta el área de los indigentes, hacen
víctimas a quienes son “atrapados” por las
“creencias indiscutibles”. La necesidad de los
hombres de controlar a las mujeres ha sido tal, que le ha
llevado desde los tiempos antiguos a privarlas de sus valores
más fundamentales. La historia de las mujeres, es decir,
de la mitad de la humanidad, apenas aparece esbozada en los
libros de texto.
“La
verdad y la realidad de la Ciencia Psicoanalítica está
en el desarrollo único en la historia de la
civilización, que el genio de Freud, expone, desde la
organización de la horda primitiva a la actual cultura
patriarcal imperante que”,
durante siglos la mujer ha sido silenciada y tan sólo en
algunos casos aparecen personajes femeninos rodeados de un halo
de misterio. La cultura masculina ha tiranizado las relaciones
entre géneros imponiendo su autoridad en todos los
ámbitos: sociales, religiosos, políticos y
culturales. De ahí que aún hoy día la
mujer sufra una constante discriminación que sigue
negando la igualdad de derechos con respecto a los hombres. La
tortura de mujeres, tanto en el ámbito doméstico
como en el institucional, es una práctica cotidiana.
Osvaldo
V. Buscaya (1939/2024)
OBya
Psicoanalítico
(Freud)
*****
Crítica
del psicoanálisis desde el psicoanálisis y su
comprensión e interpretación bajo la luz de la
filosofía moderna, de la cual no es sino un fruto (IV)
On: 01/11/2024
BRUNO
ODDONE /
Cuarta entrega: Un momento crítico. El deseo en las
masas y la explosión del sujeto. Teoría de las
identificaciones. Genio y disparate en Freud. Elogio de un
filósofo y analista ítaloargentino
Esta
entrega se la dedico a la vida y memoria de don Juan Carlos de
Brasi. Y a dos grandes amigos que, por serlo, me honran:
Alejandro Raggio y Manuela Wörle. Y a un colega, cuya
serenidad y sapiencia me inspiran: el dott. Riccardo Cocchi.
A
todos ellos, grazie.
Índice
1.
Una dupla indomeñable: genio y disparate en Freud
2.
Crítica freudiana
3.
Teoría de las identificaciones
4.Elogio
di un filosofo e analista italo-argentino: don Juan Carlos de
Brasi. Buonànima
5.
Sobre lo «productivo» y deseante en
lo metaempírico de la grupalidad
freudiana
1.
Una dupla indomeñable: genio y disparate en Freud
Psicología
de las masas y análisis del yo (1921)
se presenta como un texto límite. Según el
filósofo y psicoanalista ítaloargentino Juan
Carlos de Brasi (1939-2017), supone la explosión del
sujeto y el correspondiente desfondamiento subjetivo en la obra
freudiana (de Brasi, 2008). En efecto, desde la propia
introducción Freud dice que en la vida anímica
del individuo -esto es, en su alma[1]- el otro cuenta de forma
determinante, ya como modelo, ya como objeto, ya como auxiliar,
ya como enemigo. Es desde el comienzo mismo que lo individual
está poblado por lo colectivo, y la psicología
(esto es, un saber o discurso racional sobre el alma) que de
ello da cuenta, claro está, no es ni puede ser la
excepción.
Se
trata de un problema.[2] «Todos los vínculos que
han sido hasta ahora indagados preferentemente por el
psicoanálisis, tienen derecho a reclamar que se los
considere fenómenos sociales» (Freud, 1921/1979,
p. 67). Empero, el camino que escogerá Freud no será
sino inverso al que trazarán –como
hemos visto en la primera entrega de esta serie crítica-
Deleuze y Guattari. Mientras que para éstos, como
señalamos, la producción social es primera
respecto a una formación de llegada como la familia,
para aquél la pulsión social no es ni primera ni
mucho menos irreductible; viendo, además, plausible que
sus comienzos «pueden hallarse en un círculo
estrecho, como el de (justamente) la familia» (Freud,
1921/1979, p. 68). Familiarismo sacrosanto. Y hablando claro:
no se trata más que de la familia del propio señor
Freud y, consecuentemente, su novela. Pero habrá que ir
parte por parte, es decir, analíticamente.
El
material en virtud del cual puede construirse una psicología
teórica de las masas parece ser en Freud (1921/1979)
nada más que «la observación de la reacción
alterada del individuo», ya que los problemas de aquélla
son planteados con relación a éste. En efecto,
Freud se pregunta qué es una masa (en el período
de entreguerras del siglo de las masas), pero no para valorar
en sí mismos los problemas de una psicología
social, sino para ubicarlos en torno a cómo influyen
sobre la vida del individuo, cómo alteran su alma. Sin
embargo, las respuestas que luego construye son en ambos campos
–social e individual- igualmente novedosas, como se verá
a continuación. Freud se apoya en un texto –por lo
demás famoso en la época- de Le Bon,
intitulado Psicología de las masas.[3] En
él, dice Freud (citando extensamente), Le Bon propone la
idea de que, más allá de la especificidad de los
individuos que componen una masa, por el mero hecho de hallarse
en una, se ven dotados «de una especie de alma colectiva»
(Le Bon, citado en Freud, 1921/1979, p. 70). Ahora bien, Freud
está de acuerdo con esta tesis, pero entiende que le
falta algo, a saber: si los individuos están ligados en
una masa -lo que les da un alma colectiva-,[4] tiene que haber
algo que los una. Es precisamente este algo el que queda sin
respuesta en Le Bon. Este algo es el que también, a la
postre, constituirá uno de los grandes aportes
freudianos a la psicología de los colectivos.
Le
Bon entiende que el número de la masa precipita en el
individuo un «sentimiento de poder invencible» que
libera sus instintos más arcaicos (hecho que de haber
estado solo no podría haber exteriorizado). Cuanto más
anónimo deviene en la masa, tanto más puede dar
rienda suelta a los mencionados instintos. Se produce así
una suerte de contagio, una propagación de lo
irracional. Freud, por su parte, entiende que las condiciones
que la masa produce le permiten al individuo levantar la
represión que pesa sobre sus mociones pulsionales
inconscientes. El individuo no deviene nada nuevo en la masa,
sino que simplemente exterioriza eso inconsciente que contiene
«como disposición [constitucional], toda la
maldad del alma humana» (Freud, 1921/1979, p. 71)
(cursivas agregadas). En este punto es verdaderamente imperioso
recordar el enunciado artaudiano en virtud del cual se les dice
a los directores de los manicomios (y a los gobernantes todos):
«déjennos reír». Evoca en nuestro
espíritu el famoso debate entre los señores
Foucault y Chomsky, donde las expresiones del calvo son un
poema. Como había escrito en Les mots et les
choses «… on ne peut qu’opposer
un rire philosophique…».[5] En este punto del
discurso-novela freudiano (1921), hacen su reaparición
en escena lo inconsciente maligno –ya
había aparecido, por ejemplo, en la doctrina de la
interpretación de los sueños- y el buen
vigilante, es decir, el protector de nuestra salud
mental. Como oportunamente dimos cuenta, existe un modo de
concebir la cosa de manera contrapuesta, una interpretación
del inconsciente para la cual el mismo no expresa nada, no
quiere decir nada y ni siquiera se tiene como algo dado. En tal
línea el inconsciente no es sino productivo y, como tal,
hay que producirlo.[6] Ello no quiere decir nada, pero
funciona.
Pero
por el momento es necesario volver a volver (revolver,
literalmente) a Freud y los colectivos. El superyó, la
instancia, entre otras cosas, moral, se toma un descanso en la
formación de masa: «la desaparición de la
conciencia moral o del sentimiento de responsabilidad no ofrece
dificultad alguna para nuestra concepción» (Freud,
1921/1979, p. 71). Al contrario. La descripción de la
masa es la que sigue: impulsiva, voluble y excitable. No se
mueve sino por lo inconsciente. Puede ser ora cruel, ora noble,
ora abnegada; en todo caso, nunca prima lo personal en este
tipo de formación –ni siquiera el «interés»
de autoconservación-. La masa hace que desaparezcan los
límites que de ordinario el individuo no traspasaría.
Produce un sentimiento de omnipotencia. La masa también
es influenciable, y acrítica. Piensa por imágenes
y la razón no legisla en su relación con la
realidad. Así como el proceso primario, la masa no
conoce la duda ni la falta de certeza. Tiene una inclinación
hacia los extremos y sólo puede ser excitada por
estímulos poderosos. «Quien quiera influirla no
necesita presentarle argumentos lógicos; tiene que
pintarle las imágenes más vivas, exagerar y
repetir siempre lo mismo» (Freud, 1921/1979, p. 75)
(las cursivas han sido agregadas). En la medida en que no duda
y, a la vez, es consciente de su poder, «es tan
intolerante como obediente ante la autoridad» (Freud,
1921/1979, p. 75). Pide de sus héroes demostraciones de
poder, porque en el fondo «quiere ser domina y sometida,
y temer a sus amos» (Freud, 1921/1979, p. 75). Las
palabras tienen un gran poder sobre ellas. Entonces, hágase
(si le place) las siguientes preguntas: ¿puede
sorprender a alguien la impresionante, imponente e impotente
masa de «psicoanalistas» que pululan acá y
acullá? ¿No se ve que hay un dios, un profeta, un
texto sagrado, un coro de ángeles, un fondo oscuro de
exiliados, desterrados, ángeles caídos y
expulsados, sectas ora conservadoras, ora progresistas, ora
revolucionarias, toda una escolástica de lo que no debe,
puede ni quiere ser escuela? ¿No ven, digo, que el
«psicoanálisis» devino una religión
más? ¿Otra ideología? ¡Pues estaban
advertidos, jóvenes!
Por
último, las masas no buscan la verdad, sino ilusiones.
¡Ay! Al igual que en la hipnosis y en los sueños,
en el alma de las masas el examen de la realidad desfallece
ante las mociones de deseo investidas afectivamente. ¡Ya
se ve qué tipo de fenómeno primitivo y maligno es
la masa! Hasta aquí el desarrollo de la «brillante
descripción del alma de las masas» realizada por
Le Bon y retomada por Freud.
2.
Crítica freudiana
Inmediatamente
después de haber calificado como «brillante»
la descripción leboniana, Freud aclara que, en realidad,
«ninguna de las tesis de este autor aporta nada
verdaderamente nuevo» (Freud, 1921/1979, p. 78). Bueno,
un pelito pasivo-agresivo, ¿no? No importa. Si bien
comparte la totalidad de los fenómenos caracterizados
por él, entiende que hay otros que no han sido
observados, y de los cuales puede surgir «una estimación
mucho más alta del alma de las masas» (Freud,
1921/1979, p. 78). Lógico, ¿quién, sino
él, podría llevar a buen puerto tan magno
servicio a la ciencia?
Freud
desliza aquí una primera hipótesis, por lo demás
interesante –y poco novedosa-, a saber: que los productos
del genio, ya del artista, ya del pensador, «acaso no
hagan sino consumar un trabajo anímico realizado
simultáneamente por los demás» (Freud,
1921/1979, p. 79). Desde luego, mucho más fina es la
teoría kantiana del genio, donde este no es sino
naturaleza inconsciente. El profesor Félix Duque lo
explica así:
Desde
el punto de vista del entendimiento, la naturaleza se
presentaba como una máquina, abierta al conocimiento
progresivo de las ciencias y regida por la Analítica de
los Principios (en la primera Crítica).
Ahora, desde la imaginación creadora, la naturaleza
aparece toda ella referida a la finalidad, pero en tres
estratos que por así decir van incurvándose,
interiorizándose reflexivamente: a) como disposición
a la conformidad indeterminada a fin (la belleza), b) como
ruptura de toda conformidad, pero para apuntar -en su desmesura
y poder- a un fin que la trasciende y que ella prepara (casi
por expulsión del hombre de su seno: lo sublime), y c)
como irradiación inagotable de fines (conceptos) en
cuanto facultad de ideas estéticas (el genio como
naturaleza en el sujeto) (Duque, 1998, p. 144).
Del
punto c, es decir die Natur im
Subject, digamos lo siguiente: el sujeto de las artes es el
genio que habita en algunos sujetos. Ahora: ¿cómo
puede ser el genio el sujeto del arte si el arte es producción
por libertad y razón? Aquí hay una deficiencia en
la definición kantiana. «¡A menos que
entendamos –dice Félix Duque – que la
fuerza inconsciente de la naturaleza es la
base de ambas!») (1998, p. 142) (itálicas en el
original). Por lo demás, la «metapsicología»
freudiana, como hemos visto en entregas anteriores y como
veremos en entregas subsiguientes, es y no puede ser sino, por
su propia esencia, procedencia y sentido, filosofía y,
más precisamente, filosofía especulativa,
inscripta en una tradición, a saber: la alemana.
Pues
bien, dos son los principios psicológicos básicos
de la formación de masa: un notable incremento del
afecto y las emociones en los individuos que la forman, y un no
menos notable decaimiento de su capacidad intelectual y poder
de enjuiciamiento. Pero el hecho notable del psicoanálisis
no es ese, sino el siguiente: buscar la comprensión
de la psicología de masas a través del deseo o,
más simplemente, del concepto de libido. La libido
no es sino la energía «considerada como magnitud
cuantitativa» –aunque todavía no medible- de
todas aquellas pulsiones relacionadas a lo que Freud llama, en
este texto, amor. Y por amor entiende aquel que tiene por meta
la unión sexual, aquel que se siente hacia sí
mismo, también el filial, la amistad, la filantropía
y el amor a objetos e ideales. Como se ve a todas luces, se
trata de una concepción muy amplia del amor. La misma
descansa en el hecho de que las formas que se presentan no son
sino las expresiones mismas de las mociones pulsionales que,
entre los sexos -dice Freud-, se esfuerzan en el sentido
(hindrägen) de la unión sexual. Y aunque
pueda ocurrir que se esfuercen en otro sentido, como el de
apartarse (abdrängen), siempre conservan su
«naturaleza originaria». Por último, y como
es harto evidente, esta concepción ampliada del amor no
es un invento analítico ni mucho menos, antes bien, se
encuentra en la historia del hombre por espacio de milenios.
Naturalmente, Freud lo sabe:
Por
su origen, su operación y su vínculo con la vida
sexual, el «Eros» del filósofo Platón
se corresponde totalmente con la fuerza amorosa {Liebeskraft},
la libido del psicoanálisis (…); y cuando el
apóstol Pablo, en su famosa epístola a los
Corintios, apreciaba el amor por todo lo demás, lo
entendía sin duda en este mismo sentido «ampliado»
(…) (Freud, 1921/1979, p. 87).
Las
pulsiones amorosas merecen el nombre de sexuales. Entonces,
¿qué sucede en la formación de masas con
estas pulsiones? Freud (1921/1979) adopta la siguiente premisa,
a saber: los «vínculos de amor (o, expresado de
manera más neutral, lazos sentimentales) constituyen
también la esencia del alma de las masas» (p. 87).
El lazo que une a las masas, ese poder que fue descuidado por
Le Bon, no es sino el Eros (lo que, además, cohesiona
todo en el mundo).[7] El individuo que se ve subsumido en
ellas, tal vez -dice Freud-, lo hace por amor. Tal vez sea por
amor, entonces, que el mal se libera. Otra vez: el bien que
hace mal. ¡Sublime, literalmente!
Ahora
bien, han de distinguirse diversos tipos de masas. Las hay con
un alto grado de organización y también las hay
completamente desorganizadas. Las hay con jefes y las hay
acéfalas. Los dos ejemplos que Freud estudia son el
ejército y la Iglesia. Éstas, sostiene, son masas
artificiales o, como dice de Brasi, artefacticias o
artefactos,[8]en la medida en que se emplea una cierta
compulsión externa, ya para prevenir su disolución,
ya para prevenir algún cambio estructural. Son masas
artefacticias en tanto descansan en construcciones de tipo
«simbólico-funciones socialmente sancionadas (…).
Están revestidas por distintas formaciones ideológicas
que coexisten y pugnan por darles una orientación
determinada» (de Brasi, 2008, p. 40). El espejismo que
rige en ambas formaciones es el mismo: el jefe. Ya sea que se
trate de Cristo (si se toma la iglesia cristiana) o del general
en el ejército, la figura es la misma. De tal suerte, la
ligazón que une a los feligreses con Cristo no puede ser
sino la misa que une a los feligreses entre sí. En el
caso del ejército se encuentra una diferencia
económico-estructural para con la Iglesia, esto es: la
jerarquía. En efecto, «cada capitán es el
general en jefe y padre de su compañía,
y cada suboficial, el de su sección» (Freud,
1921/1979, p. 90) (cursivas agregadas). Curiosamente, la mafia
funciona igual. El boss es el padre de toda la
familia, el capo di tutti capi, y cada capo un
sub-padre de su «sección», «compañía»
o «pandilla». De su grupo. Y aunque en
la Iglesia también haya una estructura jerárquica,
como la hay, en ella sin embargo no cumple un papel
determinante desde un punto de vista económico. Freud le
responde a quienes podrían objetarle que tal explicación
de los vínculos libidinales entre los componentes de un
ejército obvia las ideas asaz importantes de Patria, y
Nación, y Gloria, y, ciertamente, la de Estado, etc.,
sin embargo, dice Freud, y aunque todas estas ideas sean muy
atendibles y, verdaderamente, determinantes en el devenir
histórico, no constituyen sino casos diversos de
ligazones de masas, no tan sencillos como el del ejército
y su general. Acto seguido, desliza la posibilidad de trabajar
qué sucede cuando la figura del jefe personal es
sustituida por la de una idea rectora. Lamentablemente, este
problema nunca es abordado con detenimiento en Psicología
de las masas.
Recapitulando:
en cada una de estas dos formaciones de masas artificiales los
individuos que las componen poseen una doble ligazón
libidinal, a saber: cada uno para con el jefe –Cristo y
el general-, y cada uno para con los otros individuos que
tienen por jefe al mismo sujeto. En este punto Freud se plantea
un problema completamente sesgado merced del concepto que
presupone del elemento problemático: la falta de
libertad del individuo en el seno de la masa. En efecto: en la
apoteosis dionisíaca de la fiesta o la orgía, ¿el
individuo es menos libre? En realidad, es un problema dos veces
mal planteado: primero, porque el individuo es un mito;
segundo, porque no se explica qué se entiende por
libertad. De suerte, para Freud no hay mayor libertad que la de
no ser un individuo. Tal es, y no otra, la base del liberalismo
anglosajón. Luego entiende que si el individuo en una
formación tal está sujeto a una doble ligazón
libidinosa no será difícil derivar de ese nexo
«la restricción y alteración observada en
su personalidad» (Freud, 1921/1979, p. 91). Otro indicio
de lo mismo –dice-, proviene del fenómeno del
pánico que puede observarse especialmente en los
ejércitos. El pánico, en estas formaciones,
acaece cuando la masa se descompone. Ya no se escuchan las
órdenes del jefe, cada quien vela por sí y,
fatalmente, cobra primado el célebre principio (liberal,
obviamente) del «sálvese quien pueda» o
«cada hombre por su cuenta». Las ligazones
libidinales han sido cortadas y, como corolario, no puede
emerger sino una inmensa angustia sin sentido.
Pero: ¿qué es lo que produce este aluvión
angustiante? Ciertamente, no puede ser la magnitud del peligro
que se enfrenta, porque en cualquier otro caso el mismo
ejército lo habría enfrentado con hidalguía
–tal vez en este punto jueguen un papel determinante las
ideas que se le objetaba a Freud no tener suficientemente en
cuenta-. El pánico que ahora habita en el alma del
ejército no puede ser producto del tamaño del
peligro; antes bien, es propio del pánico el ser
producido por elementos nimios que, objetivamente, no
representan peligro alguno. Cuando los individuos, presos del
pánico, comienzan a cuidar de sí mismos sin
miramientos hacia los demás, no pueden sino darse
cuenta, en ese mismo proceso, que las ligazones afectivas –que
hasta entonces solapaban el peligro- han cesado. La masa no era
comunidad, y en realidad no había ningún amor
auténtico.
Sucede,
según Freud, que «la angustia pánica supone
el aflojamiento de la estructura libidinosa de la masa y ésta
reacciona justificadamente ante él, y no a la inversa
(que los vínculos libidinosos de la masa se extingan por
la angustia frente al peligro)» (Freud, 1921/1979, p.
92). De ahí que sea determinante cuando se combate
contra una formación jerarquizada a tal punto atacar de
modo céfalo-caudal, y concentrar la energía
agresiva en contra de los últimos pisos del edificio. En
otras palabras: pegarle en la cabeza. Igual de determinante es
el hecho de que la formación de ataque carezca de una
estructuración jerárquica, reservando por lo
menos toda un ala de su poder al montaje de máquinas de
guerra totalmente nómades, acéfalas y anárquicas.
«La pérdida, en cualquier sentido, del conductor,
el no saber a qué atenerse sobre él, basta para
que se produzca el estallido del pánico (…)»
(Freud, 1921/1979, p. 93). Se erige como regla el hecho de que
al desaparecer la ligazón libidinal de los integrantes
de la formación de masa para con el conductor en jefe,
desaparecen igualmente las ligazones entre ellos y, de ese
modo, la consistencia de la masa deja su lugar al fugar de mil
flujos enloquecidos. En el individuo -dice Freud en 1921-, la
angustia es el producto de la magnitud del peligro que enfrenta
o de la ausencia de ligazones afectivas (investiduras
libidinales): tal es el caso de la angustia neurótica.
Del mismo modo, sostiene, el pánico emerge a raíz
del aumento de peligro que afecta a todos o por el corte de las
ligazones libidinales que cohesionaban la formación de
masa.
Los
elementos de las comunidades religioso-libidinales aman a su
jefe y se aman entre sí. Pero ¿qué sucede
con quienes no son parte de esta comunidad amorosa? Pues para
quienes no aman al jefe, no hay sino «dureza y falta de
amor».[9] «En el fondo, cada religión es de
amor por todos aquellos a quienes abraza, y está pronta
a la crueldad y la intolerancia hacia quienes no son sus
miembros» (Freud, 1921/1979, p. 94). Muy cierto: basta
preguntarle a un lacaniano qué piensa sobre un
kleiniano, ¿no? O más simplemente a un
psicoanalista sobre cualesquiera teorías y prácticas
que no sean sino las suyas (im)propias. Si hoy en día,
dice Freud (1921/1979), esta crueldad no aparece tan
intensamente como en siglos pasados, la causa no ha de buscarse
en una dulcificación de las costumbres,
sino en el «innegable debilitamiento de los sentimientos
religiosos y de los lazos libidinosos que dependen de ellos»
(p. 94). Y aquí Freud es verdaderamente audaz en la
medida en que sostiene que, si otro lazo de masas emerge y
reemplaza al religioso-cristiano -como parecía hacerlo
por esos tiempos el socialismo- será igual de
intolerante hacia los extraños –los extranjeros
ideológicos de todo tipo- que en la época de las
luchas religiosas. [10]
Se
dijo que la formación de masa tiene un asiento
libidinal. Ahora bien, tal es el que produce que el narcisismo
de cada individuo sea restringido a favor de la masa, en la
medida en que el amor por sí mismo no encuentra una
barrera sino en el amor por lo ajeno, por los objetos. Este es
otro argumento que abona la tesis freudiana en el sentido
siguiente: si en la masa se acota el narcisismo, hecho que no
ocurre fuera de ella, se obtiene un «indicio concluyente
de que la esencia de la formación de masa consiste en
ligazones libidinosas recíprocas de nuevo tipo entre sus
miembros» (Freud, 1921/1979, p. 98). La pregunta que se
presenta como evidente es la siguiente, a saber: ¿de qué
índole son tales ligazones? Las pulsiones que operan en
la masa no pueden perseguir una meta directamente sexual, es
decir, deben estar desviadas de su meta originaria, mas no por
ello actúan de manera menos poderosa. Pero lo
determinante es lo siguiente; hay todavía otra forma de
ligazones afectivas, a saber: las identificaciones.
3.
Teoría de las identificaciones
Una
identificación no es sino la «más temprana
exteriorización de una ligazón afectiva con otra
persona» (Freud, 1921/1979, p. 99). La identificación
en el varoncito, dice Freud (1921/1979), prepara el terreno
para el complejo de Edipo en la medida en que hace de su padre
un ideal. Al mismo tiempo, el chiquillo inviste a la madre como
objeto según un apuntalamiento anaclítico. Dos
lazos diferentes se dibujan así: con el padre una
identificación que lo erige como modelo, y con la madre
una investidura sexual de objeto realizada de modo directo.
Durante un tiempo el niño sobrevive con esta dualidad,
pero, sostiene Freud, la unificación de la vida anímica
se hace inminente adviniendo de tal modo el complejo de Edipo.
La identificación con el padre se torna hostil «y
pasa a ser idéntica al deseo de sustituir al padre
también junto a la madre» (Freud, 1921/1979, p.
99). Por qué es pertinente esta historia, cabría
preguntarse. Pues en la medida en que Freud muestra que la
identificación, desde los comienzos, es ambivalente: ora
amorosa, ora destructiva. «Se comporta como un retoño
de la primera fase, oral, de la organización libidinal,
en la que el objeto anhelado y apreciado se incorpora por
devoración y así se aniquila como tal»
(Freud, 1921/1979, p. 99). Puede ocurrir también que la
identificación reemplace a la elección de objeto,
es decir, que la elección de objeto regrese hasta la
identificación. Bajo la formación de síntomas,
por la represión y la supremacía de los
mecanismos del inconsciente, la elección de objeto
puede volver a la identificación, esto es, que «el
yo tome sobre sí las propiedades del objeto»
(Freud, 1921/1979, p. 100). Los síntomas pueden ser como
la culpa: «histérica has querido ser tu madre,
ahora lo eres al menos en el sufrimiento», o el mismo
que el de la persona amada –la tos del padre en el caso
Dora, por ejemplo-; de todos modos, puede ocurrir que la
identificación no sea sino parcial: en tales casos se
toma uno o varios rasgos del objeto, mas no la totalidad de
éste. De los objetos parciales ya hemos hablado en
anteriores entregas.
La
identificación aspira a formar un yo propio a semejanza
del otro, haciendo de éste un modelo. También
puede suceder que la identificación se produzca sin
objeto: el ejemplo freudiano es el de una muchacha que recibe
una carta de un «amado secreto» que le produce
celos y un ataque histérico; la identificación
sería la que sufren sus amigas en la medida que se
psico-contagian de este estado, merced del querer estar ellas
mismas en la situación de tener un «amado
secreto».
Uno
de los «yo» ha percibido en el otro una importante
analogía en un punto (en nuestro caso, el mismo apronte
afectivo); luego crea una identificación en este punto,
e influida por la situación patógena esta
identificación se desplaza al síntoma que el
primer «yo» ha producido. La identificación
por el síntoma pasa a ser así el indicio de un
punto de coincidencia entre los dos «yo», que debe
mantenerse reprimido. (Freud, 1921/1979, p. 101)
Es
decir: las identificaciones son las formas originales de la
ligazón libidinal para con un objeto, luego puede
ocurrir que «pasa a sustituir a una ligazón
libidinosa de objeto por la vía regresiva, mediante
introyección del objeto en el yo» (Freud,
1921/1979, p. 101). Por fin, la identificación puede
producirse en virtud de cualquier comunidad que
llegue a ser descifrada por un individuo como no-objeto de las
pulsiones sexuales. «Mientras más significativa
sea esa comunidad, tanto más exitosa podrá ser la
identificación parcial y, así, corresponder al
comienzo de una nueva ligazón» (Freud, 1921/1979,
p. 101). Ahora bien, la naturaleza de la identificación
de masa, como es obvio, corresponde a esta última
posibilidad. De ahí que la comunidad libidinal no se
produzca sino en virtud de la ligazón identificatoria
con el conductor. Tales son las conjeturas freudianas.
Puede
ocurrir que el objeto se ponga en el ideal del yo.[11] De ese
modo se puede distinguir la identificación del fenómeno
del enamoramiento. En efecto, mientras que en éste el yo
se empobrece en la medida en que se entrega al objeto en una
postura acrítica, en aquélla no hace sino
enriquecerse en virtud de la introyección de
las propiedades del objeto en cuestión. Siendo todavía
más fino, Freud sugiere que en este último caso
el objeto no ha sido sino perdido o resignado para después
ser erigido nuevamente en el interior del yo, modificándolo
parcialmente según el modelo del objeto perdido. En el
enamoramiento, por el contrario, el objeto persiste como tal y
es sobreinvestido por el yo a expensas de sí mismo.
Todavía cabe la pregunta, dice, de si en la
identificación realmente opera, siempre y en todos los
casos, la resignación de la investidura de objeto, o si,
por el contrario, puede conservarse ésta en la
producción de aquélla. La esencia de la
respuesta, sostiene, descansa en esta otra alternativa, a
saber: «que el objeto se ponga en el lugar del yo o en
el del ideal del yo» (Freud, 1921/1979, p. 108)
(cursivas en el original).
Lo
que también hay que elucidar es cómo las
tendencias sexuales de meta inhibida logran producir
comunidades libidinales tan consistentes y duraderas en el
tiempo. La explicación reside en que estas tendencias no
son susceptibles de una satisfacción plena, a diferencia
de las tendencias sexuales sin inhibición en su meta, en
tanto que éstas experimentan una disminución
extraordinaria toda vez que alcanzan su destino. El amor
sensual –para decirlo con los términos freudianos-
está destinado a desaparecer en cuanto alcance la
satisfacción, por lo que para sostenerse debe estar
desde el principio imbuido de componentes tiernos,
esto es, de meta inhibida o, en su defecto, que se produzca un
giro en tal sentido. El desarrollo efectuado hasta aquí
le permite a Freud desarrollar una fórmula para indicar
la constitución libidinosa de una masa -aunque
más no sea como las tratadas hasta aquí, es
decir, las que poseen un jefe o conductor-, a saber: «Una
masa primaria de esta índole es una multitud de
individuos que han puesto un objeto, uno y el mismo, en el
lugar de su ideal del yo, a consecuencia de lo cual se han
identificado entre sí en su yo» (Freud,
1921/1979, pp. 109-10) (cursivas en el original). Luego es:
¡viva la patria! O: ¡viva el freudismo!
El
esquema se dibuja de la siguiente manera:
Freud
encuentra en la propia comunidad libidinal la explicación
de porqué el individuo, cuando se subsume en ella,
pierde autonomía e iniciativa, reaccionando al unísono
con los demás integrantes y realizando su «rebajamiento»
a individuo-masa. Además, tal como se
expresó en el inicio de este texto, los fenómenos
descritos por Le Bon -debilitamiento de la actividad
intelectual, desinhibición de los afectos,
incontinencia, tendencia a transgredir la ley en virtud de la
exteriorización de los sentimientos y la descarga en la
acción-, presentan, según Freud, un cuadro de
regresión de la actividad del alma a un estadio
precedente, tal como el que se presenta en los salvajes o en
los niños. Esta regresión no pertenece sino a las
masas comunes y no a las que poseen una alta organización,
las artificiales, donde se la detiene. Freud trabaja las
nociones de Trotter (1916), para quien los fenómenos del
alma de las masas que han sido descritos descansan en un
instinto gregario (gregariusness), innato en la especie
humana como en otras especies animales. Esta tendencia
gregaria, dice Freud, responde, en términos de libido, a
lo que en Más allá del principio de
placer (1920) formuló como el impulso de todos
los seres vivos de una misma especie a formar unidades cada vez
más grandes. A lo mejor Freud fuese como un conejito…
pero no, ciertamente, un tigre. El individuo no puede sino
sentirse incompleto cuando está solo. La propia angustia
del niño, por ejemplo, sería una exteriorización
de este instinto gregario. El individuo,
entonces, no puede oponerse al rebaño en
la medida en que tal acción supondría separarse
de él y precipitar la angustia. Palabras más,
palabras menos, esta es la hipótesis de Trotter retomada
por Freud. Éste le objeta a aquél que no
considera suficientemente el papel que desempeña el
conductor para la masa; ahora bien, lo que también
habría que decir es que no sólo Trotter piensa a
la masa en términos de rebaño, pues
otro tanto hace el propio Freud. Pareciera que sin el
Padre la masa no funciona. Obviamente, este apartado
no se intitula Una dupla indomeñable: genio y
disparate en Freud en baladí: ya se ha dicho,
aunque todavía de manera incompleta, en qué
consiste la genialidad freudiana, a saber: en la introducción
del deseo o la libido para la explicación de la
formación de masa. Ahora habrá que decir porqué
esa genialidad está acompañada del disparate,
aunque ya se perfile la respuesta. Freud no cree que el hombre
sea un animal gregario, como estima Trotter. Trabaja, por
ejemplo, el caso de un ícono varonil sobre el cual recae
el amor o el enamoramiento de una multitud de jovencitas (¿y
las viejecitas?). Se supone, dice, que entre ellas no deberían
considerarse sino como competidoras por el mismo objeto.
Empero, en la medida en que advierten la imposibilidad de
realizar su amor, merced del gran número que las
determina, decantan hacia una solución distinta, a
saber: la de rendir «homenaje al festejado en acciones
comunes» y contentarse con compartir «un rizo de su
cabellera». Sucede que las que eran «rivales al
comienzo, han podido identificarse entre sí por su
parejo amor hacia el mismo objeto» (Freud, 1921/1979, p.
114). Las situaciones pulsionales, dice Freud, habitualmente
son susceptibles de ser resueltas en diversas direcciones y, de
tal suerte, no puede sorprender el hecho de que se tienda hacia
aquella que comporta una cierta satisfacción en
detrimento de otras, tal vez más satisfactorias en
potencia, pero objetivamente inalcanzables.
Originalmente
lo que prima es la envidia, mas luego ésta se transforma
en esprit de corps a nivel social. Nadie debe
destacarse y todos han de poseer lo mismo. «La justicia
social –sostiene Freud (1921/1979)- quiere decir que uno
se deniega muchas cosas para que también los otros deban
renunciar a ellas o, lo que es lo mismo, no puedan exigirlas»
(p. 114). La conciencia moral, lo mismo que el sentimiento del
deber, tendrían su procedencia en esta suerte de
exigencia de igualdad. Freud maneja un par de ejemplos a este
respecto realmente muy bonitos, a saber; el de los sifilíticos,
donde dice: «la angustia de estos pobres diablos proviene
de su violenta lucha contra el deseo inconsciente de propagar
su infección a los demás; en efecto, ¿por
qué debían estar infectados ellos solos, y
apartados de tantos otros?»; y el de un rey judío,
infinitamente sabio: «igual núcleo tiene la bella
anécdota del fallo de Salomón. Si el hijo de una
de las mujeres ha muerto, tampoco la otra ha de tenerlo vivo.
Por este deseo se reconoce a la perdidosa» (Freud,
1921/1979, pp. 114-5). La sociabilidad descansa, entonces, en
la transmutación de un sentimiento «originalmente»
hostil en una ligazón positiva del tipo de la
identificación. Freud (1921/1979) es consciente de que
este no es un análisis completo ni mucho menos, sin
embargo «(…) dicho cambio –sugiere- parece
consumarse bajo el influjo de una ligazón tierna común
con una persona situada fuera de la masa» (p. 115). O
sea: uno no se angustia por enfermarse, sino por querer
enfermar a los demás. Pregunta: ¿está, de
vuelta, hablando de sí mismo? ¿Es una mera
proyección de un, cómo era… «pobre
diablo»?
La
máquina freudiana parece descarrilar completamente en el
punto siguiente: en las masas artificiales, como la Iglesia y
el ejército, se desplegaba el hecho de que todos debían
sentirse igualmente amados por el jefe o
conductor. Esa es su exigencia de igualdad, válida
sólo para la masa, mas no para el jefe. «Todos los
individuos deben ser iguales entre sí, pero todos
quieren ser gobernados por uno», dice (Freud, 1921/1979,
p. 115). Una multitud de iguales, identificados entre sí,
y un feje: tales son las condiciones para que una formación
de masa sea capaz de sobrevivir. Todos no han de
ser sino igualmente esclavos ante el mismo jefe. Ahí
Freud corrige al bueno de Trotter: el ser humano no es un
animal gregario (Herdentier), sino un animal de horda
(Hordentier) que, como
característica primordialmente destacada,
tiene un jefe. De esta forma Freud produce las condiciones
metapsicológicas del leitmotiv de su
desastre o disparate habitual –su límite cultural,
por así decir- y, particularmente en este caso,
las masas edipizadas a partir de un relato fantástico.
La
masa, se ha dicho, presentifica un estado del alma humana
anterior a la del hombre moderno (y europeo y burgués,
agreguemos ahora). Tal estado no es sino el que presentan las
hordas primitivas, sostiene Freud. De tal suerte, dice, «la
masa se nos aparece como un renacimiento de la horda
primordial» (Freud, 1921/1979, p. 117). Así como
el alma del primitivo persiste en el individuo moderno, y se
manifiesta, por ejemplo, a través de los sueños
cuando el vigilante de la salud mental
descansa, así la horda primordial se actualiza en una
multitud cualquiera en la medida en que se producen las
condiciones para la regresión psíquica, cuando el
vigilante del alma moderna, el individuo, se borra.
En tanto que los seres humanos «se encuentran de manera
habitual gobernados por la formación de masa,
reconocemos la insistencia de la hora primitiva en ella»
(Freud, 1921/1979, p. 117). Podría parecer que, de tal
suerte, la psicología de las masas fuera la más
antigua de la especie. Pero ¡alto!, no hay que
apresurarse en tirar afirmaciones ridículas que, de
suerte, no sean sino conjeturas signadas por la historia que
goza a los investigadores. Pues tan antigua como la masa, dice
Freud (1921/1979), es otra figura, a saber: «la del
padre, jefe, conductor», trinidad sagrada (p. 117). Es
decir: desde los principios la psicología es tanto
psicología de masas como psicología
individual, en la medida en que las masas son
masas, y el padre, jefe o conductor un
individuo no masificado.
La
que sigue es una historia que no tiene desperdicio.[12] En el
principio –para decirlo con términos afines- los
individuos se encontraban ligados del mismo modo que
los encontramos hoy, mas el Padre de la horda primordial
era libre (¿como hoy?). El Padre era
fuerte e independiente y su voluntad no estaba limitada por
ninguna otra. De tal suerte, el Padre fue el gran Narcisista
primordial: su yo no estaba ligado libidinalmente más
que a sí mismo.[13] Los otros no eran amados por
el capo más que en la medida en que
satisfacían sus voluptuosas necesidades. Ningún
objeto recibía de su yo más de lo estrictamente
necesario. «En los albores de la historia él fue
el superhombre que Nietzsche esperaba del futuro» (Freud,
1921/1979, p. 118).
¡Alto!
¿Cómo? ¿Conocía Freud la doctrina
de Nietzsche? ¿En serio? Sabemos que conocía la
noción das Es, ahora también la
del Übermensch, también la de Wille
zur Macht… ¿Entonces? ¿No se enteró
de la introversión de los instintos? ¿La crítica
de la moral y la religión? ¿Dionisos y Apolo? ¿No
se apropió de algunas nociones de Nietzsche a pesar de
negarlo? ¿No sabía este buen vienés que la
verdad puja por salir a luz? En fin… Juan Carlos
de Brasi, por otro lado, es otro de los críticos de este
disparate. Dice: «(…) busco (…) mostrar lo
innecesario de ciertos atajos. Cuando los individuos se han
identificado entre sí y con el conductor, la exposición
apela a un “mito científico” en el que
habían abundado Darwin y sus seguidores. Ya la posición
de Trotter (Los instintos de la horda, 1916), basada en
la analogía entre el mundo animal y el humano, como
continuador del “gregarismo” animal, le había
dado pie a Freud para modificar, con una leve conmutación
lingüística, y una inmensa conceptualmente, el
enfoque protohistórico de Trotter (…)»,
pasando, como se vio, del ser humano como animal gregario al
ser humano como animal de horda que, ineludiblemente, es
dirigida por un jefe. Continúa de Brasi:
el
abordaje protohistórico del gregarismo es ahora
`superado´ por la instalación mítica de la
horda primordial, o sea, por la renovada imposibilidad de
ofrecer una explicación científica más
consistente, adoptando un punto de partida viciado. (…).
En primer lugar, con la utilización del mito, se
introduce un aparente dualismo (`pues desde el comienzo hubo
dos psicologías´) producto de la `transparencia´
irrefutable que parece destilar dicho relato; cuando en
realidad se trata de la verosimilitud impuesta por un discurso
exitoso, el de Darwin. En segundo término, hay un
escamoteo (…): del mito de referencia se desconocen
absolutamente sus ritos, sin los cuales aquél
desaparece. Entonces tampoco se trataría de un mito,
sino más bien de una leyenda transmitida
a través de textos disciplinarios. Finalmente, lo
anterior justificaría una afirmación opuesta a la
que realiza Freud, que impide, precisamente, `la reconducción
de una masa a la horda primordial´, tanto metodológica
como conjeturalmente. La `conjetura´ (así llama al
mito de acuerdo con la arqueología epocal), al revés
de su creencia, invalida la analogía totalizante,
la muda correlación entre masa y padre primordial. Y,
también, desaconseja volcar el mito sobre las
situaciones actuales y venideras de un solo golpe,
naturalizando un ídolo que desnaturaliza su propio y
recóndito origen (2008, pp. 45-7) (cursivas en el
original).
Contundente.
Pues bien, volviendo a la fábula freudiana, todavía
hoy, decía Freud en 1921, los individuos-masa hacen
sobrevivir el espejismo de que su conductor los ama, además
de que el propio conductor no se comporta sino de manera
señorial, en la medida en que no necesita amar a ningún
otro más que a sí mismo, el señor autónomo
y seguro de sí. ¿Está hablando de sí
mismo, otra vez? La formación de masa posee un
carácter ominoso y compulsivo que,
mediante fenómenos sugestivos –esto
es, mediante un convencimiento fundado en una ligazón
erótica-, sale a la luz como reminiscencia de la horda
primordial. El jefe de la masa moderna sigue siendo el
Padre de la masa primordial; tanto ésta como aquélla
no quieren sino ser gobernadas por un ser todopoderoso,
necesitan de la Autoridad. El Padre primordial es el ideal de
la masa en la medida en que gobierna al yo reemplazando al
ideal del yo.[14] Luego, el padre muerto no se convertirá
sino en el imago de los padres reales, los líderes,
jefes o cualquier elemento jerárquicamente superior.
Ahora
bien, este disparate, como se ha deslizado, fue combatido, en
el campo de la psicología, por varios autores, entre los
que se ha destacado a Wilhelm Reich y a Juan Carlos de Brasi.
En efecto, este último señala (2008): «El
mito de la horda primordial es un espejismo, una fascinación
suprahistórica que vicia la comprensión analítica
de los sucesos colectivos» (p. 48). Y eso por las
siguientes razones: primero; aparece como un principio evidente
la unificación retrospectiva de las
diferencias que acontece en todo grupo o colectivo;
segundo, el imago del padre muerto es inútil para
explicar los lugares –en movimiento- de la grupalidad.
«Se cae, de este modo –dice de Brasi (2008)- en una
“simbólica” tan intemporal como vacía»,
aunque después recupera un aspecto:
como huella de una ley que trabaja allende de lo imaginario.
Mucho más simple y concreto, tal vez, sería decir
que se cae en la más vulgar de las edipizaciones.
Tercero –que deseo resaltar –sugiere de
Brasi (2008)– especialmente: «es la
inclusión apresurada del mito de la horda en el ámbito
de las operaciones y reflexiones terapéuticas, así
como en el de las elucidaciones casuísticas» (p.
49).
Continuemos.
«Cada individuo –dice Freud (1921/1979) hacia el
final de su texto- es miembro de muchas masas, tiene múltiples
ligazones de identificación y ha edificado su ideal del
yo según los más diversos modelos» (p.
122). De tal suerte, cada individuo participa del alma de
muchas formaciones de masa («raza», clase,
nacionalidad, religión, etcétera), «y aun
puede elevarse por encima de ello hasta lograr una partícula
de autonomía y de originalidad» (Freud, 1921/1979,
p. 122). En cada caso, el «individuo» que
está dividido entre todas estas formaciones de masa,
resigna su ideal del yo para transformarlo en el ideal de la
masa que encuentra su expresión corporizada en el jefe o
conductor de la misma. Ahora bien, también sucede que en
muchos individuos el ideal del yo y el yo no se separan de
manera importante, de modo que el yo puede conservar una
importante carga de su vetusta vanidad narcisista.
Repárese
en que el yo se vincula ahora como un objeto con el ideal del
yo desarrollado a partir de él, y que posiblemente todas
las acciones recíprocas entre objeto exterior y yo-total
que hemos discernido en la doctrina de las neurosis vienen a
repetirse en este nuevo escenario erigido en el interior del
yo. (Freud, 1921/1979, p. 123)
Resulta
extraño que Freud sostenga, en este punto, que el yo
devenido objeto de un ideal producido por sí mismo
mantenga todavía un escenario donde
«todas las acciones recíprocas entre objeto
exterior y yo-total que hemos discernido en la doctrina de las
neurosis vienen a repetirse», en la medida en que esas
relaciones, tal como las había planteado la experiencia
del análisis hasta ese momento, no eran sino edípicas,
y lo que ahora se hace no es postular un yo-total, sino un yo
explotado y abierto a una infinita cantidad de identificaciones
posibles; se trata, a decir verdad, de un individuo que ha
fugado de sí, que ha enloquecido, y que lo ha hecho
hacia toda dirección en que sea dable encaminarse. Un
individuo que, ahora, no se constituye sino en el punto exacto
donde mil y una líneas lo dibujan, y lo hacen formar
parte de una cartografía no sólo geopolítica,
sino también histórico-económica, y
metafísica. Se trata, para decirlo en una palabra, de
trascender la limitada escena edípica teatralizada en un
diván hacia la arena del acontecer social-histórico.
Se trata, en rigor, de ensuciarse un poco las manos. ¿Por
qué? Porque la verdad no es limpia ni preciosa, sino
sucia y desagradable.
4. Elogio
di un filosofo e analista italo-argentino: don Juan Carlos de
Brasi. Buonànima[15]
Juan
Carlos de Brasi (1939-2017) fue, entre otras cosas, mentor y
amigo del ítalomontevideano Alejandro Raggio, quien a su
vez fue mentor, y es amigo,
de este ítaloplatense que con sumo agrado esta crítica
escribe.
Pues
bien, de Brasi entiende que Psicología de las
masas constituye un discurso inaugural. Como si fuese,
él mismo, un genealogista, escribe: «si pudiéramos
atribuir una voluntad a aquél (el texto), sería
la de no permitir cerrarse, ni sobre sí mismo, ni en
acercamientos impresionistas, veloces desciframientos o
interpretaciones convencionales» (de Brasi, 2008, p. 9).
Según él (2008), el análisis de la
grupalidad como problema constituye el sine qua
non de Psicología…,
incluyendo desde los comienzos otras dimensiones problemáticas
como la complejidad, el movimiento y la diseminación;
«tres rasgos que rasgan las convicciones
apresuradas o las clausuras involuntarias, en las que el mismo
psicoanálisis basa muchos de sus asertos» (p. 10).
Asertos, no aciertos. La aventura freudiana
aparece como una intervención en un
campo de saberes con cierta tradición asentada. La
complejidad refiere al ineludible camino que todo concepto
psicoanalítico debe conocer para poder dar cuenta de los
procesos colectivos y sus mutaciones y momentos caóticos.
«Las reducciones categoriales, por el contrario, son los
modos en que un círculo profesional, estamental, etc.,
se los apropia en su afán de institucionalizarlos,
someterlos a ciertas relaciones de fuerzas, haciendo escuelas o
dispositivos similares» (de Brasi, 2008, p. 12). ¿Resuena
esto en el sur del Sur? ¿Y en el sur del Norte? Pues
debería. Figúrese esto: escuela de no sé
qué (no sé qué quiere decir lacaniana).
¿Cómo podrían no conformar escuela
deformando cabezas? Es obvio: si un fulano (fulano quiere decir
mesías francés) alucina transmitir una
«enseñanza» de un tal maestro clarividente
(obvio: el dios judío de Viena), hay que levantar, cual
espléndida construcción fálica
compensatoria, una sacrosanta escuela de la nadería. Eso
sí: en francés. Mi dispiace, ma io non
parlo francese… se non voglio. Delirio de base,
adolescencia del edificio. Si quieren un padre, porque
adolecen, ahí lo tienen. Un hombre ilustrado no tiene
padre, ni dios, ni amo. Luego: Centro tanto y cuánto…
Lleva el nombre de otro francés. Pensando en él,
en Félix, digo: las erinias saben de los mentecatos que
con su nombre hacen excrementos en orden a comérselos en
su otro nombre: dinero. Ya les visitaron, dejando su infamia a
la luz del mediodía, enloqueciéndoles, y les
visitarán de nuevo. Nada hay más despreciable,
como decía el poeta alemán, que el despliegue del
autoritarismo basado en la ignorancia.
Volvamos.
Un aspecto problemático se presenta debido a la
traducción de ciertos términos centrales de la
obra freudiana. En efecto, el término Bindung (vínculo)[16]es
traducido como lazo (o ligazón) y, por
extensión, como lazo social.[17] Este error proviene,
dice de Brasi, de la sociología objetivista francesa
representada por E. Durkheim. Una importante tradición
psicoanalítica toma el lien social de
este autor, que no es sino una noción
cosista -que sólo refiere a realidades
constituidas- y coercitiva –«está
dedicada a fundamentar la constante presión sobre el
individuo»- y que, por si fuera poco, tiende a
identificar la divinidad con lo social. También es
una categoría expresiva detectable en
los hechos sociales. «El lazo de múltiples
individuos en unidad se expresa -como muestra
Durkheim al analizar Las formas elementales de la vida
religiosa– en lo visible y palpable del animal
sacrificado, que se ingiere en una ceremonia común»
(de Brasi, 2008, p. 13). De tal surte, la unidad social expresa
de modo real en qué medida el animal del sacrificio es
la divinidad absoluta, determinante. El otro polo
del lazo social contiene un concepto «orgánicamente
solidario», la anomia. Ahora bien, nada hay
en Freud, según de Brasi (2008), de tal concepto. Se
presenta, antes bien, el proceso de «desvinculación»
(Entbindung) hacia el final del texto. Lazo, además,
se define como nudo, mientras que el término vínculo
«indica una mayor labilidad, un continuo desplazamiento
(vinculando), supone lo desvinculado en la conexión
misma y permite, en este caso, una correlación
conceptual con el empleo del vocablo en campos afines»
(de Brasi, 2008, p. 14).
El
vínculo en Freud tiene una doble relación con
lo normal y lo patológico.
En el primer caso el vínculo no se establece merced de
las relaciones de objeto puesto que las identificaciones
–condiciones de posibilidad para que haya un sujeto- son
previas a cualquier relación de objeto propiamente dicha
(como se vio en el caso que desemboca en el complejo de
Edipo). En el segundo, «no pueden anidar en las
relaciones personales e interpersonales anegadas por su
negación» (de Brasi, 2008, p. 15). Es decir, en el
lugar en que éstas se despersonalizan precipitando
un férreo mecanismo de defensa. Uno de
los grandes méritos de Freud, según de Brasi
(2008), fue el de haber eludido la noción de persona
–«base del humanismo soteriológico
(salvacionista) de cuño cristiano» (p. 15).
Permítaseme agregar en un sentido completamente distinto
lo siguiente: la categoría «persona» es una
construcción clave y compleja en la filosofía del
derecho del señor Hegel. Afirmo sin pedir permiso:
mientras más lejos se esté de lo soteriológico
y hegeliano, más cerca de la verdad se estará.
Porque no hay salvación ni se necesita, y porque no todo
lo real es racional, antes bien lo contrario, y porque no todo
lo racional es real, a menos que los delirios y alucinaciones
sean reales. Que lo son, pero en otro sentido. Hegel deliró,
por ejemplo, que después de él ya no habría
nada. Marx y Bakunin lo acomodaron en su propio siglo, y Camus
lo ajustició en el siguiente. Por último, el
concepto de vínculo no supone la existencia de una
estructura en la medida en que ésta implicaría
dejar en suspenso la situación y la temporalidad,
claramente.
Ahora
bien, otro de los méritos de Freud, aparte del de haber
introducido como principio de explicación de la
formación de masa el concepto de libido -como ya se
trabajó-, y el de eludir la noción de persona,
fue el de incorporar la amplia noción de afecto y, por
añadidura, la de afectar y ser afectado. En efecto, no
se trata tanto de ansiedades ni de sentimientos en los
fenómenos de masas, como de afectos en la medida en que
«ellos se organizan (componen), funcionan (sugestionando)
y circulan (contagiando) como verdaderos
regímenes de afectación» (de Brasi, 2008,
p. 24) (cursivas en el original). En éstos la libido,
los flujos de energía o, por qué
no, las máquinas del deseo, (singularmente, prefiero el
vocablo «tendencia» inactual para referirme
al Trieb… mejor dicho, prefiero
decir Trieb si quiero hablar del Trieb, cuyo
concepto acabo de señalar) son constitutivos de
las formas de socialidad[18]y de su potencial para
operar transformaciones radicales. «Para esto la energía
no debe ser captada en reposo, en estado
inercial, cuantitativamente (…), sino
es su diversidad cualitativa, como un fluir
continuo que es bloqueado y liberado en múltiples
artificios estructurales, objetales, sistémicos»
(de Brasi, 2008, p. 24) (cursivas en el original).
El
movimiento tiene que ver con el acto de moverse –danzar-
acompañando al texto y dejándose acompañar,
reconociendo intensidades emergentes –que no pueden
acontecer si no es en virtud del encuentro. También
tiene que ver con «la movilización,
apropiación y elaboración de lo
transcurrido que involucra de manera tan peculiar el cuerpo en
el corpus de la escritura» (de Brasi,
2008, p. 29) (cursivas en el original). La atención del
movimiento implica además el sustentamiento de la
conjetura que refiere al desarrollo metapsicológico de
la grupalidad.
[En
el movimiento]] hay tres direcciones, con supuestos que se
mantienen resignificados en cada trecho, que son encrucijadas
donde lo que dura sólo es posible por sus respectivos
cambios. (…) (el) final (…) es justo el clímax
en que se revierte toda la problemática tradicional
sobre la grupalidad, donde aflora otro modo de interrogación
acerca de sus devenires. (de Brasi, 2008, pp. 29-30)
Otro
aspecto destacable de la obra freudiana es la hipótesis
que hace referencia a la «conexión permanente
que existe entre los procesos libidinales y los niveles
institucionales y organizacionales, formales e informales»
(de Brasi, 2008, p. 50) (cursivas en el original). Lo que
habría que investigar, en rigor, son los procesos de
desvinculación (Entbindung), sus dispersiones y
conexiones, a fin de posibilitar la construcción de un
saber más consistente sobre la grupalidad. Esto implica,
dice de Brasi, girar el enfoque con el que se problematiza, a
partir de las propias categorías del análisis.
Especial atención merece la noción de sujeto,
su estatuto e historicidad, los modernos procesos
de subjetivación, las tecnologías y la producción
de subjetividades «que hace tiempo abandonaron el
reclusivo hogar edípico» (de Brasi, 2008, p. 53).
No siempre, pues algunos llegan a viejos sin haber sido
adultos. El desarrollo del análisis legado por Freud
podría encontrar uno de sus problemas fuertes en el
estudio de la separación-diferenciación,
dentro del campo que lo desvinculado produce. La rajadura de la
diferenciación y la desvinculación trae
aparejadas serias consecuencias para la teoría
(hipótesis, en verdad, o mito, a secas) del inconsciente
y para la comprensión de cómo se produce el
«sujeto psíquico», en la medida de que el
dinamismo identificatorio no introduce sino nuevos movimientos
de diversas líneas. El sujeto se dibuja,
desdibuja y redibuja a cada instante. Ahora el individuo (un
ello psíquico –según Freud
(1923/1979)- desconocido e inconsciente), participa
de muchas masas, por lo que sufre gran variedad de
vinculaciones identificatorias y edifica su ideal del yo según
una multitud de modelos. «De este modo la noción
de sujeto psicoanalítico sufre una transformación
significativa, cambiando en una escala que no puede esquivase
durante el acto clínico, aunque tal mixtura deba ser
desmontada pieza por pieza en ese quehacer» (de Brasi,
2008, p. 55). En una palabra, se presenta al sujeto
como multiplicidad. ¡Basta, pues, de papá
y mamá y los nombres de la nada! ¡Basta de
oscurantismo y dogmatismo! ¡Basta ya! O no, da lo mismo.
La verdad destruye ilusiones… por eso los ilusos son
ciegos y sordos. Y por eso los mercaderes les cantan a los
sordos y les muestran pinturas a los ciegos.
Lo
saliente es que aquél se va deslizando y queda marcado
por múltiples pertenencias, creencias, reglas de juego,
formas de participación, posiciones respecto a los
códigos y costumbres, que sobrepasan los esquemas
tradicionales y comunicacionales, estrategias de ubicación,
realizaciones performativas, trazos morales de sus acciones, y
un sinfín de aconteceres. Todo ello son balizamientos
que indican que el sujeto no es sólo un «sujeto
del discurso» o «estructural». (de Brasi,
2008, pp. 55-6)
Más
allá de lo que podría presentarse como una
discusión con Lacan y el lacanismo – y que lo es
de hecho- lo que interesa resaltar es que se trata de los
comienzos de la argumentación con la cual de Brasi
(2008) despliega su tesis del sujeto explotado. Ex edípico
–se verá si llega al nivel de lo anedípico-,
el sujeto entra ahora al ruedo identificatorio de coordenadas
socio-históricas. Y se encuentra nuevamente, en este
punto, la genialidad de Freud, en la medida en que Psicología
de las masas… abre las puertas a una
comprensión analítica de la construcción
de la psique como poblada por la historia, los devenires y mil
acontecimientos ahora recuperados. El entramado
sociopolítico configura, moldea, configura a los
individuos según las más diversas maneras que, no
obstante, poseen en común el rasgo intencional de su
propia perpetuación. Empero, las modelizaciones
funcionan con errores, con imprevistos, como una gran máquina
que, al igual que las del deseo, no funciona sino
estropeándose. Es en las fisuras de la modelización
donde aparece la posibilidad de transformación de
lo instituido en virtud de las potencialidades
deseantes. De este modo se muestra que «el
sujeto estalló, a la inversa de lo que se
afirma comúnmente, en su mismo núcleo y
se redistribuyó en órdenes
materiales y reales no cuantificables» (de Brasi, 2008,
p. 56) (cursivas en el original). Otro día pensaremos si
esta explosión fue análoga a la del antecedente
de la creatura, es decir, el tal dios. Porque la explosión
del dios dejó ansia, soledad y deseos infinitos y por
definición incumplibles. Es decir: un puro delirio en el
que hoy, todavía, estamos instalados.
Ahora
bien, persiste un problema. En efecto, el psicoanálisis
postula que el sujeto se funda merced de una escisión
(Spaltung), presentando la imposibilidad de un comienzo
unificado, sincrético. Se trata de la diversidad de
lógicas que trabajan en lo inconsciente y lo
preconsciente-consciente.
La escisión sería,
entonces, dependiente de la multiplicidad de
lógicas ejercidas pasiva y activamente, por
estar envuelta desde la raíz en vinculaciones
colectivas, sea en el estrato que fuere. De manera
que la lógica de el sujeto,
o la de el individuo, no son sólo un
problema mal planteado, un dilema, sino una
contradicción en los términos. La multiplicidad
de lógicas y sus nombres precisos
(inconsciente, borrosa, polivalente, inadecuada, magmática,
etc.), según la elección de la perspectiva,
entrañan un desafío real, que avanza desde un
porvenir, también posible de ser inventado. (de Brasi,
2008, p. 57) (cursivas en el original)
Esta
comunidad de multiplicidades tiene de frente la posibilidad de
inventar modos inéditos de subjetivación y de
producción de subjetividad en conformidad con su
voluntad, ya sea ésta más bien ético-clínica,
o bien fundamentalmente político-deseante.
5.
Sobre lo «productivo» y deseante en
lo metaempírico de la grupalidad
freudiana
El
análisis de la complejidad, el movimiento y la
diseminación presenta todavía un problema, a
saber: la elucidación de la potencialidad productiva y
deseante que radica en las posibilidades esbozadas a partir del
estudio de lo metaempírico de la
grupalidad freudiana, esto es, el problema de las
identificaciones. Son ellas, en su positividad, las que marcan
des-en-marcando, y las que critican las nociones de sujeto
y subjetividad en el seno del análisis. Las
identificaciones funcionan «como marcas de marcas –no
sólo como rasgos-, a la manera de
la Selbsdarstellung freudiana en Más
allá del principio de placer. Al modo de una unidad
que no forma sistema. Ordenada pero asistemática»
(de Brasi, 2008, p. 67). Se presentan como marañas más
que como modelos, y rara vez aparecen cristalizadas
–«si un sujeto queda atrapado en alguno de sus
mecanismos intermedios, y se cristaliza en ellos, las
identificaciones pierden su capacidad de enriquecimiento
transitorio, para trocarse en eficaces modelos de alienación»
(de Brasi, 2008, p. 129). Las identificaciones son como
laberintos. Presentan el problema, para el análisis, de
ser confundidas con otros mecanismos, como por ejemplo el de
asunción de un rol. Su papel es determinante para el
sostenimiento y funcionamiento de una cultura determinada, en
la medida en que éstas descansan e incluso tienen como
motores a aquéllas. «A tal grado que `perder la
identidad´, `extraviarse en las identificaciones´,
`no encontrar paradigmas de identificación´ u
`olvidar el documento que documenta mi identidad´,
implica romper la norma que normaliza (…)» (de
Brasi, 2008, p. 69). O, para decirlo en otras palabras, uno de
los elementos que posibilita el ejercicio del gobierno sobre
los otros y sobre sí. ¡Feliz aquella pérdida
en que se gana el mundo entero! ¡Trozos de Aión,
felicidad de la muerte, cabello solar, ojos de bosque, dientes
de jazmín, boca de rosa, arcoíris infinitos, vino
sin límite, multiplicación selvática y
extática! ¡Olvido de un mundo que es la muerte por
cansancio, vivencia de un mundo que es la muerte por
agotamiento feliz!
Al
hablar, dice de Brasi, se hace expresar al proceso de
identificación lo que no expresa, esto es, la identidad,
y no se pone en su potencialidad lo que reclama, a saber: la
diferencia. Si se tratase meramente de inequívocos, no
trascenderían el orden de la fiesta y el chiste. Si
fuesen equívocos serían los portavoces de
unidades perdidas, y amenazarían con el soliloquio o la
incomunicación en tanto que formas puras de la
vinculación intersubjetiva. Por fin, si no fuesen más
que multívocos regiría la división como
principio y fin. De ahí la importancia que reviste
la univocidad en tanto que no principia ni
tiende a fines; y de la crítica «a la ilusión
de un mundo sintactista y del delirio anónimo de la
coherencia, que no se opone a la incoherencia, sino a la falta
de unificación activa» (de Brasi, 2008, p. 70).
Las identificaciones, entonces, no serán pensadas como
una categoría –no someterán las
particularidades a una generalidad determinada-, sino como
un desafío y una estocada al
corazón de las certezas (de Brasi, 2008). Las
identificaciones, ya con tal, o cual, ya con una idea, o con un
acontecimiento, operan como nociones básicas,
como medida de un conocimiento común en virtud de una
realidad dada. Empero, las identificaciones no pueden reducirse
al estatuto de meras nociones; no se trata de una versión
adjetiva. Tampoco habría que pensarlas como conceptos en
una versión conceptualista, en la medida en que no es
menester subsumirlas en la identidad y la universalidad. ¿Qué
serían las identificaciones, entonces? «Serían
puras diferencias entre complejos procesos que se resisten a
ser captados de manera unificada o abarcados en una tipología
definitiva» (de Brasi, 2008, p. 72). Todavía se
puede enunciar de otra manera, a saber: «son movimientos
ideatorios, ideas en curso, pasajeras de los
bordes, destellos inapresables, luces-sombras irregulares,
fluyentes temporalidades, series concisas y fulgurantes»
(de Brasi, 2008, pp. 72-3) (cursivas en el original). Y cuando
de Brasi (2008) habla de ideas lo hace en por lo menos tres
sentidos: el de las ideas como problemáticas –a
partir de Kant-, el de la coexistencia de las ideas en las
formaciones sociales, sin identidad ni semejanza cognoscibles
en la medida de que se amasan en la práctica
–a partir de Marx-, y en el de Deleuze, donde «una
idea es una multiplicidad definida y continua,
de n dimensiones» (Deleuze, citado en de
Brasi, 2008, p. 73). Todavía es dable añadir un
cuarto sentido: el de Agamben cundo habla de la falta de nombre
propio de la idea, la cual sólo podría retomarse
a través de un movimiento anafórico; «la
anáfora de auto: la idea de una cosa es la cosa misma.
Esta anónima homonimia es la idea» (Agamben,
citado en de Brasi, 2008, p. 73). Sólo un régimen
es el que satisface su complejidad, y tal no es sino «el
del verbo, no sólo donde se conjugan los actos, sino
aquél en el que se desencadenan los procesos
irreversibles, agenciamientos donde el lenguaje vive de los
silencios, cuerpos, afectaciones metasimbólicas que
habitan otros mundos» (de Brasi, 2008, p. 73). Todas
estas características están implicadas en la
palabra Identifizierung, ya sea ésta empática «al
rasgo, con el objeto perdido o resbale en el plano transitivo»
(de Brasi, 2008, p. 74). Posee relaciones de incertidumbre
agujereadas por doquier, lo que permite que sean abordadas
desde diversas líneas y bloques de tiempo. Juan Carlos
de Brasi (2008) lo dice de una manera muy bella: «beben
actualidad, suspenden el cuerpo en presente eterno, o lo
impulsan en el sentido de participar en una historia de vida y
muertes de historias vividas» (p. 74). Así como el
acontecimiento, cuando se nombran es porque ya no están
o, lo que viene a ser lo mismo, porque están
reconocidas. Eludir su enunciación acarrea su
insistencia, cuya fuerza no es conjurable. «Ambivalencia,
pero no entre dos polos, sino entre miles de dimisiones»
(de Brasi, 2008, pp. 74-5).
El
ejemplo de de Brasi (2008) es el siguiente: en el punto exacto
donde se cruzan la identificación heteropática
–con otro sujeto- y la idiopática –del
semejante con uno mismo-, se produce lo que se
denomina nosotros. Luego es la pregunta: ¿quiénes
somos nosotros?; cuya problematización abre «el
plural mayestático a la diferencia» (p. 76). De
tal suerte, se establece cómo lo impersonal –tema
tan importante en las filosofías de Blanchot, Deleuze y
Foucault con su cuarta persona del singular- se implica en lo
que la lengua designa como personal e individualizado.
«Esos otros son, asimismo, ellos.
De ese modo todo yo (y nosotros en su
conjunto), en cuanto síntesis pasiva, es también
un él» (de Brasi, 2008, p. 76)
(cursivas en el original). Ahí, y sólo ahí,
emerge la posibilidad de que nos también
puedan ser otros. No se trata de la identidad
en sentido clásico, sino de algo que unifica una ilusión
–imprescindible según de Brasi (2008)-, o, en otro
caso, algo que da rienda suelta a una alucinación (lo
que tal vez no sea más que una diferencia de orden
intensivo cuali-cuantitativo). Las identificaciones como ideas
no son un producto totalmente virgen en Psicología
de las masas…, en realidad Freud ya las venía
trabajando desde un tiempo atrás. Concretamente, en su
correspondencia con Fliess, dieciocho años antes de la
publicación de Duelo y Melancolía,
describía al mecanismo identificatorio merced de ciertas
manifestaciones mediante las cuales los impulsos hostiles
contra las figuras paternas cambian su dirección contra
el propio sujeto, en forma de castigo o reproche o
castigo interno. Freud «afirma en la carta a Fliess
del 2 de mayo de 1897: `Existe una justicia trágica en
el hecho de que la acción de rebajamiento a
que se somete al jefe de familia en relación a la
sirviente, sea atenuada mediante la autodegradación que
se inflige la hija»[19] (Freud, citado en de Brasi, 2008,
p. 88) (cursivas en el original). Se hace hincapié en el
rebajamiento, sostiene de Brasi, en la medida de que es a
través de él cómo se da cuenta
del achicamiento del yo en Duelo y
melancolía (1917), donde acaece
esa extraordinaria rebaja del melancólico en su
sentimiento yoico. Merced de las identificaciones, con su
respetiva movilización pulsional y de representaciones,
se forma el argumento de una novela no ya familiar,
sino sociofamiliar, «que cuestiona tanto la
ficción del género novelesco como la imaginación
naturalista de la familia» (de Brasi, 2008, p. 89). Y ahí
de Brasi (2008) agrega: «lo único que intento
destacar es que, desde los comienzos de la práctica
psicoanalítica, las dimensiones del socius atraviesan
su discurso se lo acepte o no» (p. 89). Ça
va sans dire! En efecto, no sería sensato
contradecir esta afirmación. No debería haber
dudas de que el socius puebla la experiencia
analítica. Empero, cabe la sospecha de que la novela que
se plantea –con los atributos señalados-, no sea
tanto sociofamiliar como familiar-social. Es decir, persiste la
duda de si el análisis hace de su problema inicial
–en Psicología de las masas– un
mejor comienzo que el de las coordenadas familiares, haciendo
de éstas un lugar de llegada, y no de inicio. En todo
caso, este es un problema determinante para la surte del
análisis y, tal vez, no dependa sino de la voluntad del
analista, más allá de todo azar necesario.
La
identificación, en su forma más «originaria
e hipotética», es la que modela al yo. «Está
enclavada –dice de Brasi (2008)- en la prehistoria
(dimensión conjetural) misma del complejo de Edipo»
(p. 95). En esa línea, la incorporación del padre
merced del «deseo» del niño lo erige a aquél
como ideal.
La
palabra Einverleibung (incorporación)
que Freud introdujo en la tercera edición de los Tres
ensayos de teoría sexual, al hablar de
`incorporación del pecho materno´, generó
muchos equívocos, donde se trató un nivel
metafórico como si fuera un plano observacional. (…).
Para superar esta alucinación será necesaria una
teoría conjetural del sujeto deseante, de las
temporalidades particulares (fases) y de
nociones anobjetales como, por ejemplo, la de
“petit a”. (de Brasi, 2008, pp. 95-6)
La
palabra Einverleibung implica mucho más
que tragar algún objeto, sin importar su estatuto de
realidad. Refiere al acto en virtud del cual el lenguaje supera
tanto a los significantes como a las significaciones. A través
de tal acto, no se transforma sino en un campo de pura
afectación y un cuerpo autoeficaz tanto simbólica
como empáticamente, pleno de acontecimientos, de
inagotables verba-verbos (de Brasi, 2008). Tanto el
niño como la niña entran en el proceso del
mito-complejo luego de este primer momento. Todos los caminos
edípicos son posibles. No obstante, pareciera que cada
uno y todos los caracteres se diseminan, no siendo la completud
más que otra alucinación. El Edipo sólo se
agota en el discurso mientras que el drama del socius lo
abre a un universo extradiscursivo. Y es ahí donde debe
buscarse su superación.
Por
el momento, como se ha visto, Edipo sigue produciendo e
impregnado la «arena social-histórica».
Entonces:
el sujeto del análisis puede devenir un individuo-masa
subsumido en la fascinación de una masa de dos,
fácilmente analítica, pero también
terapéutica. En todo caso, la circulación
libidinal presenta el problema para el sujeto tanto como para
el analista, de una posible deriva no menos peligrosa,
castradora e inservible que la de las grandes
formaciones de masa, o la de simplemente un grupo más o
menos pequeño, pero con una fuerte concentración
de sometimiento y jerarquía. La tarea que se presenta a
la voluntad analítica, como del todo irrenunciable, es
la siguiente: abrir los ojos del análisis más
allá del estrecho desfiladero del Edipo. Una vez que se
dibuja el diagrama de las identificaciones se obtiene un
panorama global de la situación. Allí se
coactualizan otros espacios del análisis, con sus
propias temporalidades y dispositivos, que se cruzan «con
la multiplicidad de series disparadas durante el quehacer
clínico» (de Brasi, 2008, p. 115). De todos modos,
es importante resaltar que «en ese movimiento ambivalente
(…) dicho diagrama ha sido comprendido en su
especificidad y rebasado en continuidad, más allá
de lo sintomal y la red edípica como formas unilaterales
de explicación» (de Brasi, 2008, p. 115). Cierto
psicoanálisis no puede sino conjurar todo desborde
masivo como extranjero; sus pertenencias al orden de la
fantasía o lo simbólico, sus implicaciones
históricas y lingüísticas, no parecerían
encontrar más asidero que el de las coordenadas
narcisistas, familiaristas, delimitadas puntualmente por
aquello pasible de ser reducido a lo propio y lo personal,
merced de un ejercicio humilde, piadoso y, de
cierta forma, burocrático. Triste,
ciertamente. Patético, en una palabra.
Ahora
bien, más allá de las deformaciones y
disciplinamientos heredados por la fuerza monumentalmente
abigarrada de la tradición, por su apuntalamiento
subrepticio en el ánimo de los analistas, tal vez estas
tierras ignotas no son sean sino la introducción de lo
real en los procesos del análisis. Tal vez lo más
interesante sea «ver que justamente las aspiraciones
sexuales de meta inhibida» logran crear ligazones o
vínculos asaz duraderos entre los seres humanos. El
individuo, como se ha dicho, no es sino una maraña,
un enloquecido compuesto de identificaciones de los más
diversos estatutos, ya simbólicas, tradicionales, ya con
masas artificiales, ya restringidas, ya de guerra, de clase, ya
mass-mediáticas. Todas esas líneas, y más,
son las que dibujan un individuo. Una coactualidad
ilimitada en la que el individuo perdura transitando
lo que dura, sufriendo modificaciones y devenires
imperceptibles. Los procesos identificatorios marcarán
tanto los procesos del terror represivo como los de liberación.
En aquéllos lo harán mediante la forma del «todos
somos culpables» –residuo de una teología
mundana y razón del terrorismo asentado
inconscientemente en la identificación con el agresor.
En la experiencia clínica jugará un papel
determinante, en virtud de la coactualización de la
multiplicidad represiva, el corte narcisista y la consecuente
desidentificación con el agresor: de tal forma se le
dará una clara dirección a la cura. En aquéllos,
es decir en los procesos emancipatorios, estará llamado
a jugar un papel no menos importante en la medida de que no es
más que el valor identificatorio el que impulsa las
creaciones de orden colectivo y, de suerte, en rebeldía.
Si los colectivos no producen un movimiento identificatorio
–con todas las complejidades que tal acción
implica- mal podrá pensarse en que la revuelta
acontezca: las revueltas no descansan en el deber, sino en el
deseo. Se trata de hacer que los colectivos se identifiquen con
ella y la carguen libidinalmente, pues en ello va la suerte del
revoltoso.
En
fin, ha de tenerse presente que las identificaciones
no causan, justifican ni demuestran nada,
«sino que componen regímenes afectivos, capaces de
velocidades meteóricas, de congelamientos extremos, de
estallidos y bloqueos, de agenciamientos colectivos
imperceptibles (…)» (de Brasi, 2008, p. 127). Son
condiciones de posibilidad.
6.
Conclusiones
A
partir del análisis socio-institucional-identificatorio
que precede, se puede mostrar, entre otras cosas y retomando
nuestras entregas precedentes, que el «fantasma»
del psicoanálisis freudo-lacaniano no existe, es decir,
que nunca es individual, sino siempre «fantasma» de
grupo. La existencia de dos clases de fantasmas grupales
descansaría en el hecho de que la identidad de las -así
llamadas por Deleuze y Guattari- máquinas puede ser,
también, de dos clases, a saber: o bien que las máquinas
deseantes se subsuman en las grandes masas gregarias que
forman, o bien que las máquinas sociales se articulen
con las fuerzas moleculares que las habitan. De tal surte,
puede ocurrir que el fantasma de grupo sea cargado en el campo
social –donde podrían ubicarse formas de diverso
tenor represivo- o, por el contrario, por una contracatexis que
invista el campo social con un deseo rebelde, revoltoso,
impertinente. Entre las máquinas, como se dijo
oportunamente, no existe una naturaleza diferente, sino tan
sólo una diferencia de régimen.
El
fantasma de grupo siempre está maquinando a nivel
del socius. Se presenta como inseparable de las
articulaciones simbólicas que trazan un campo
determinado en tanto que social y real. El fantasma
–aparentemente- individual no vuelca sino sobre un
soporte imaginario la riqueza de este campo. Sin embargo, él
mismo está conectado al campo social que existe, sólo
que de una manera imaginaria mediante la cual alucina un yo
propio. Este sesgo imaginario del fantasma individual es
determinante para pensar el trabajo de la pulsión de
muerte. En efecto, la supuesta permanencia que se le atribuye
al orden social imperante trae consecuencias:
implica
en el yo todas las catexis de represión, los fenómenos
de identificación, de «superyoización»
y de castración, todas las resignaciones-deseos
(convertirse en general, convertirse en un bajo, medio o alto
cuadro), comprendida entre ellas la resignación de morir
al servicio de este orden, mientras que la misma pulsión
es proyectada hacia el exterior y volcada hacia los otros
(¡muerte al extranjero, a los que no pertenecen a nuestro
grupo!). (Deleuze & Guattari, 1985, p. 68)
Por
otro lado, el fantasma de grupo posee un polo
«esquizo-revolucionario» (esto es mera jerga
deleuziano-guattariana, como por lo demás lo son todos
los términos neo-lógicos de los señores
psicoanalistas franceses) donde es central el hecho de poder
vivir las instituciones como mortales, perecederas, lo que las
hace pasibles de ser ya destruidas, ya transformadas en virtud
de las articulaciones entre el deseo y el campo social,
transvalorando la pulsión de muerte en un impulso
instituyente.[20]
Mientras
que el fantasma individual descansa en un yo que imagina
constituirse merced de las instituciones vigentes, el fantasma
de grupo no tiene por sujeto más que a las pulsiones que
ensamblan máquinas deseantes a partir de la potencia
«revolucionaria». El fantasma grupal conserva las
disyunciones en la medida en que cada uno de sus miembros
pierde su sujeto (su supuesto), pero no sus singularidades.
Singularidades que, además, no cesan de entrar en
conexión a través de los objetos parciales
sobrevolando de un cuerpo a otro por encima de un cuerpo sin
órganos producido por el grupo.
Los
dos tipos de fantasmas o, todavía mejor, los dos
regímenes del fantasma, se diferencian en virtud de que
la producción social de bienes imponga
su regla al deseo, utilizando un yo imaginario cuya unidad
descansa en los propios bienes, o bien en virtud de que la
producción deseante de afectos logre reglar las
instituciones cuya elementalidad ya no se distingue de las
propias pulsiones.
Deleuze
y Guattari (1985) ven en Klossowski al iniciador del camino que
ha de terminar con el paralelismo entre Freud y Marx. Entienden
que no es sino en La moneda viviente (1970)
donde empieza a perfilarse el descubrimiento de que la propia
producción social y las relaciones de producción
son, en sí mismas, una institucionalidad del deseo en
cuya infraestructura trabajan las pulsiones y los afectos. En
otras palabras, entienden que allí es donde empieza a
perfilarse el descubrimiento de que el deseo forma parte de
infraestructuras y que, además, no es sino en ellas
donde se crea, junto con las formas económicas,
tanto sus propias formas de represión como sus
propios medios de liberación. Dice Klossowski
(2010): «¿Acaso las normas económicas no
forman a su turno una subestructura de afectos y no la
infraestructura última (si es que hay una
infraestructura en última instancia) constituida por el
comportamiento de los afectos y las impulsiones?» (p.
12) (cursivas en el original). Si es que hay una
infraestructura… efectivamente. A lo que sugiere que
una respuesta afirmativa no equivaldría sino a equiparar
las nomas económicas al nivel de las artes, la moral, la
religión o el conocimiento, es decir, «un
modo de expresión y de expresión de las fuerzas
impulsionales». Y más adelante agrega:
Que
esta primera y última infraestructura se encuentre cada
vez determinada por sus propias reacciones a las subestructuras
anteriormente existentes, es indiscutible; pero las fuerzas
presentes son aquellas que continúan el mismo combate de
las infraestructuras en las subestructuras. Entonces, si esas
fuerzas se expresan inicialmente en forma específica
según las normas económicas, ellas mismas se
crean su propia represión; y asimismo los medios para
romper la represión que experimentan en diferentes
grados (…).
(Klossowski, 2010, p. 12) (cursivas en el original)
Como
hemos señalado en nota al pie, uno de los primeros en
señalar las deficiencias del economicismo y determinismo
marxiano, fue el señor Bakunin. En efecto, en el alma de
la chusma, del lumpenproletariado, del campesinado, de las
meretrices, de los vagabundos, errantes, solitarios, en los
estudiantes y en su juventud, en el espíritu de la
lucha, en los poetas, no hay ciencia, y a veces ni siquiera
conciencia, sino, antes bien, instintos de rebelión,
deseos destructivos y violentísimos, también
sublimes, también siniestros, impulsos y sentimientos y
afectos contenidos… hasta que dejan de contenerse.
Verdaderamente, en ese pequeño opúsculo citado y
acá y acullá, desperdigado por toda la obra
fragmentaria de este buen príncipe ruso, de este
aristócrata (nótese la diferencia de procedencia
entre él y su antónimo, el burgués judío,
alemán y hegeliano), y decimos fragmentaria porque no
concluía sus textos, apremiado por el ansia de la bomba,
la confabulación o la conformación de cofradías,
los dejaba a medio escribir, y lo que escribía, lo
escribía a pelo. Sea como fuere, es él, contra la
supuesta e imaginaria «ciencia» de los señores
Marx y Engels, quien erige la hipótesis de que una
revuelta no acaece fatalmente, ni determinadamente, ni
necesariamente. Antes bien, descansa en el instinto de rebelión
de las masas, esa chusma vilipendiada por los «científicos»
Marx, Engels y Freud.
El
desarrollo del fantasma de grupo basta para mostrar que el
fantasma individual en tanto que tal no existe. Se trata más
bien de dos formas de pensar los grupos: como grupos sujetos y
como grupos objetos o sometidos. En éstos últimos,
Edipo y la castración articulan una estructura
imaginaria merced de la cual los individuos fantasmean su
pertenencia al mismo. Ahora bien, ninguna de las dos clases de
grupo es de una vez y para siempre conforme a sí misma,
es decir, el grupo revoltoso o sujeto puede en cualquier
momento burocratizarse, jerarquizarse, someterse en una
palabra, mientras que los grupos objeto pueden, bajo
determinadas circunstancias, devenir grupos sujetos.
Cuando
aprendemos que el instructor, el educador, es el papá, y
también el coronel, y también la madre, cuando
de este modo se encierran todos los agentes de la producción
y la antiproducción sociales en las figuras de la
reproducción familiar, comprendemos que la alocada
libido no se arriesgue a salir de Edipo y lo interiorice.
(Deleuze & Guattari, 1985, p. 70) (cursivas en el original)
La
interiorización funciona bajo la forma de una dualidad
castradora entre un sujeto del enunciado y un sujeto de la
enunciación, que en entregas anteriores hemos
debidamente criticado, y es la que propicia un fantasma
individual. Ahora bien, y como se sigue de lo hasta aquí
expuesto, esta dualidad no puede ser sino falsa en tanto que
desde ya supone una relación directa con la enunciación
colectiva de los fantasmas de grupo. Todavía más,
porque el propio «sujeto» junto con su atributo
preferencial, esto es, la conciencia, no son sino un mito. Por
lo siguiente: si se acepta la hipótesis de Suárez,
retomada por Descartes sin citarle, el que piensa, y por lo
tanto existe, no es el sujeto con su conciencia, sino el ángel
engañador o genio maligno, toda vez que la conciencia es
conciencia de algo, en este caso del engaño, de suerte
que el engaño está asegurado y la existencia no.
Entonces: el sujeto y la conciencia son el mito infundante de
la modernidad. Ello piensa. Piénsese
entonces: ¿qué es el inconsciente?[21] Ça
va sans dire!
Referencias
bibliográficas
Bakunin,
M. (2008). Dios y el Estado. La Plata: Terramar.
Castoriadis,
C. (2007). La institución imaginaria de la
sociedad. Buenos Aires:
Tusquets.
Castoriadis,
C. (2008). El mundo fragmentado. La Plata:
Terramar.
De
Brasi, J. (2008). La explosión del sujeto.
Buenos Aires: EPBCN.
Deleuze,
G. & Guattari, F. (1985). El Anti Edipo.
Barcelona: Paidós.
Foucault,
M. (1966). Les mots et les choses. Paris:
Gallimard.
Foucault,
M. (2006). Seguridad, territorio, población.
Buenos Aires: FCE.
Foucault,
M. (2010). Las palabras y las cosas. Buenos Aires:
Siglo veintiuno.
Freud,
S. (1979). Obras completas. Más allá del
principio de placer. Buenos Aires.
Amorrortu.
(Trabajo original publicado en 1920).
Freud,
S. (1979). Obras completas. Psicología de las
masas y análisis del yo. Buenos Aires. Amorrortu.
(Trabajo original publicado en 1921).
Freud,
S. (1979). Obras completas. El yo y el ello. Buenos
Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1923).
Freud,
S. (1987). Obras completas. Tres ensayos de teoría
sexual. Buenos Aires:
Amorrortu.
(Trabajo original publicado en 1905).
Freud,
S. (1979). Obras completas. El yo y el ello. Buenos
Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1923).
Freud,
S. (1987). Obras completas. Tres ensayos de teoría
sexual. Buenos Aires:
Amorrortu.
(Trabajo original publicado en 1905).
Freud,
S. (2000). Studienausgabe in zehn Bänden mit einem
Ergänzungsband. Frankfurt: Fischer.
Klossowski,
P. (2010). La moneda viviente. Buenos Aires: Las
cuarenta.
Lourau,
R. (2008). El Estado inconsciente. La Plata:
Terramar.
Reich,
W. (1993). La revolución sexual. Barcelona:
Planeta-Agostini.
Serrano,
V. (2017). El orden biopolítico. Madrid: El
viejo topo.
Notas
1
Don de Brasi entiende que «el alma tiene sentido en
relación con la libido, y desde ésta no se
transforma en sustancia, sino en lo que anima, mueve los
fenómenos colectivos. (…) el alma, más que
un sustrato o cosa parecida, es un compositum,
formado a través de los elementos heterogéneos
que la componen» (de Brasi, 2008, p. 39).
2
Véase la segunda entrega de nuestra serie crítica
respecto de la importancia de la noción de «problema»
y sus derivados. Por su parte, de Brasi dice: «Freud
afirma desde el comienzo “que toda psicología
individual es simultáneamente social”. Pero: ¿cuál
es el estatuto de este enunciado? Si fuese una premisa sería
indemostrable. Si fuera una “certidumbre anticipada”,
además de un sofisma sería una tautología,
pues se supone lo que se debe demostrar. Si constituyera una
“evidencia inmediata” carecería de interés.
Entonces parece ser la puesta en escena de un problema a
elucidar. Su transparencia es ilusoria» (2008, p. 19).
3
En el libro de Juan Carlos de Brasi, La
Explosión del sujeto,
el texto de Le Bon aparece como Psicología
de las multitudes.
El título original en francés es Psychologie
des foules,
que bien puede traducirse como Psicología
de las masas,
aunque «foules», en rigor, se corresponda más
con «multitudes». El diccionario Le Robert ofrece
cuatro definiciones: 1. Multitude de personnes rassemblées
en un lieu. 2. La
foule : la
majorité des humains dans ce qu’ils ont de commun
(s’oppose à élite). ➙ masse, multitude.
3. Une
foule de : grand
nombre de personnes ou de choses de même
catégorie. ➙ armée ; familier tas. Une
foule de clients, de visiteurs. Une
foule de gens pensent que c’est faux. 4. En
foule : en
masse, en grand nombre. Le
public est venu en foule. Consúltese
en: https://dictionnaire.lerobert.com/definition/foule#definitions
4 Voy
a dejar abierta, en esta nota, una puerta que conduce hacia
otro punto de vista crítico. El señor Foucault,
perteneciente a la tradición ilustrada y crítico
notable, entre otras cosas, del psicoanálisis,
interpreta el surgimiento de las masas en sentido moderno como
directamente relacionado a la cuestión del gobierno, la
gubernamentalidad, el implante de la sexualidad como deseo y el
implante de un orden afectivo común, esto sería,
un alma colectiva, es decir, una masa. Lejos de considerar a la
masa como un fenómeno anómalo y peligroso, como
Le Bon y Freud, no las considera sino como un dato que
posibilita la emergencia de la biopolítica. «Estado
de gobierno que ya no se define en esencia por su
territorialidad, por la superficie ocupada, sino por una masa:
la masa de la población (…)» (Foucault,
2006, p.137). De tal suerte, acaece la masificación de
la población por mor de la normalización
biopolítica. La clave, invisible para Le Bon y Freud, es
la siguiente: «(…) si estos autores hubieran
atendido mejor a esa otra dimensión que era el consumo
masivo habrían descubierto que el concepto de masa,
lejos de contraponerse al de individuo, es correlativo a este
en el sentido en que el individuo lo es para el análisis
de Foucault, es decir, para la gubernamentalidad, algo que sólo
resulta visible si se atiende a la herramienta económica
como el quicio de esa articulación entre masa e
individuo» (Serrano, 2017, pp. 171-172). Para
decirlo en una palabra: el individuo y la masa no se
contraponen, sino que son lo mismo, es decir, dos lados de una
misma cosa. Y agrego: como se sabe, Foucault es un crítico
de la idea de represión. Entonces, pregunto: si Foucault
está en lo cierto: ¿se sostiene la hipótesis
del inconsciente? Oportunamente meditaremos sobre ello.
5
Las palabras y las cosas. (Frente a lo que pone la
idiocia) … no se puede más que oponer una
risa filosófica… (en el original en francés,
1966, p. 354).
6 Dice
Deleuze (1980): «(…) el inconsciente, ni lo
tenéis, ni lo tendréis jamás, no es un
“ello estaba” cuyo sitio debe ocupar el “Yo”
(Je). Hay que invertir la fórmula freudiana. El
inconsciente tenéis que producirlo». (p. 90)
7
Esta idea es trabajada en Más allá
del principio de placer (1920/1979).
8 «Künstliche
Massen ha sido traducido habitualmente por `masas
artificiales´. Éste es, ciertamente, su
significado próximo, pero también otros le son
muy cercanos e impregnan los usos terminológicos, como
artefacticio (erkunstelt) o arte-facto; significado
vecino de lo que en alemán se entiende por artificio,
tan válido como el de `artificial´ para nombrar
las formaciones de masas. Con el agregado de que al arte-facto
le cabe perfectamente una tecnología (Künstlehre),
supongamos de poder o de modos de subjetivación,
aplicados a él. (…). En castellano, por otra
parte, lo `artificial´ se incluye velozmente en el
universo de la ficción, lo ficticio, lo ilusorio,
familia que, a su vez, resta atrapada incorrectamente en la
noción de imaginario» (2008, p. 41).
9
Dice de Brasi (2008): «(…) el amor, proclive a la
cohesión máxima, se define, por lo que excluye y
el corte que le es consustancial, en las figuras textuales e
históricas de la `crueldad y la intolerancia´
religiosas. A esta altura debemos aceptar, entonces, que el
amor en sí mismo entraña la posibilidad de
transformarse en lo contrario (odio). Y, si no es enteramente
una pulsión, por lo menos comparte uno de sus
mecanismos» (p. 27).
10 Una
referencia se hace aquí imprescindible. Bakunin, ese
hombre grande y gran hombre, estudia detenidamente la
psicología de la religión y del Estado en un
texto que es, hablando con propiedad, un precedente en la
formulación de las tesis freudianas de la competencia
entre fanáticos abrigados por las mantas del dogma tanto
religioso como político. Muestra cómo en las
formaciones revolucionarias que reproducen la estructura
estatista – jerárquica- la pauperización
intelectual es moneda corriente, desnudando una mengua
estrepitosa de la actividad crítico-reflexiva. La
Iglesia y su debilitamiento, la fundación del Estado
moderno –ya no con un asiento religioso, sino filosófico-
(y, en esa época, el proyecto de fundar un Estado
socialista con sus posibles –y cumplidas de hecho-
consecuencias), y el odio y la competencia que suscita el
principio del mismo para con los demás, la intuición
de que una revolución se hace por deseo, y no por leyes
fatales de la historia ni por un infraestructura económica,
encuentran un intenso desarrollo en un simpático librito
intitulado Dios y el Estado (2008), La Plata:
Terramar.
11
Al cual se le atribuye «las funciones de la observación
de sí, la conciencia moral, la censura onírica y
el ejercicio de la principal influencia en la represión.
Dijimos que era la herencia del narcisismo original, en el que
el yo infantil se contentaba a sí mismo. Poco a poco
toma, de los influjos del medio, las exigencias que este
plantea al yo y a las que el yo no siempre puede allanarse, de
manera que el ser humano, toda vez que no puede contentarse
consigo en su yo, puede hallar su satisfacción en el
ideal del yo, diferenciado a partir de aquél»
(Freud, 1921/1979, p. 103).
12
Está íntimamente ligada, lo cual habla de
por sí y, ciertamente, lo hace demasiado, al espíritu
de Tótem y Tabú. Dice
Lévi-Strauss sobre el fracaso de este texto: «era
necesario ver que los fenómenos que ponían en
juego la estructura más fundamental del espíritu
humano no pudieron aparecer de una vez por todas: se repiten
por entero en el seno de cada conciencia, y la explicación
que les corresponde pertenece a un orden que a la vez
trasciende a las sucesiones históricas y a las
correlaciones del presente. La ontogénesis no reproduce
a la filogénesis, o lo contrario» (Lévi-Strauss,
citado en de Brasi, 2008, p. 46).
13 Esta
seudo-antropología es combatida en La Revolución
sexual (1936/1993), de Wilhelm Reich -para poner un
ejemplo del campo psicológico (revolucionario)-, donde
se presenta una historia (o un intento de tal) del ser humano y
sus variantes «estructurales» de la siguiente
manera: en la sociedad primitiva, comunista y democrática,
«la unidad es el clan, que comprende a todos los
descendientes de la misma madre», es decir; el
matriarcado. En el clan el matrimonio no existe; lo que sí
existe son relaciones sexuales libres, amorales. ¿Qué
sucede a partir de las trasmutaciones económicas? «El
clan se somete a la familia del jefe,
potencialmente patriarcal, el clan es destruido por la familia»
(cursivas agregadas) (1936/1993, p. 175). Se opera un
corrimiento de la unidad económica: del clan matriarcal
a la familia patriarcal. De tal modo se da inicio a la sociedad
de clases. A partir de aquí la familia se erige no sólo
como unidad económica, sino y sobre todo como productora
«de la estructura humana, haciéndola pasar de
miembro libre del clan a miembro oprimido de la familia»
(1936/1993, p. 175). El ser humano producido por la familia
reproduce a su vez el sistema de clases y el patriarcado a
partir de su estructura psíquica. «El mecanismo
básico de esta reproducción es el cambio de la
afirmación de la sexualidad por su represión; su
fundamento es la dominación económica del
jefe» (cursivas agregadas) (1936/1993, p. 175).
¿Cuáles son los cambios que se operan de un
estado de cosas al otro? «La relación entre los
miembros del clan, libre y voluntaria, basada exclusivamente en
los intereses vitales comunes, es sustituida por los intereses
económicos y sexuales». En el plano del trabajo
sucede que la libre realización del mismo es «sustituida
por el trabajo obligatorio y la rebelión contra él»,
y en el de la sexualidad se sustituye la libertad por la
moralidad y el deber conyugal, es decir que «la vida
dirigida según la economía sexual es sustituida
por la represión genital, y con ella, por primera vez,
los trastornos neuróticos y las perversiones sexuales»
(1936/1993, p. 175). El organismo biológico, fuerte y
altivo por naturaleza, se debilita y tiembla ante la deidad, la
vida orgásmica es sustituida por la religión, y,
por fin; «el ego debilitado del individuo busca su
fuerza en la identificación con la tribu, después
nación, y con el jefe de la tribu, después el
patriarca de la tribu y el rey de la nación. Con esto,
ha nacido ya la estructura del vasallo; el anclaje estructural
de la subyugación humana queda asegurado» (las
cursivas has sido agregadas) (1936/1993, p. 176).
15 Obviamente,
como todo estudioso serio de la cuestión, comprendía
la lengua germana.
16
Aunque también puede traducirse en tanto que
sustantivo como ligadura, lazo, o ligazón.
17
Tanto la traducción de José L. Etcheverry
(Ed. Amorrortu) como la del Dr. López Ballesteros (Ed.
Biblioteca Nueva) hablan de lazos y ligazones; ninguna de
vínculo.
18
En la medida en que habla de ellas, dice de Brasi, sería
pertinente reelaborar la noción de investimento en tanto
que remite a algo dado y no actúa sino sobre parámetros
instituidos, mientras que las formas de socialidad nunca acaban
de constituirse.
19
El tema de la justicia trágica se presenta como
totalmente necesario para que el argumento –teatral- sea
verosímil, esto es, para que tenga endoconsistencia más
allá de que sea o pueda ser un disparate la escena de
que se trata en la medida en que se la tome o considere de modo
aislado. Por lo demás, es propio de la tragedia griega,
y del psicoanálisis. Así, a modo de ejemplo,
Aristóteles trabaja el siguiente caso en la Poética:
«Y, puesto que la imitación tiene por objeto no
sólo una acción completa, sino también
situaciones que inspiran temor y compasión, y éstas
se producen sobre todo y con más intensidad cuando se
presenta contra lo esperado unas a causa de otras, pues así
tendrán más carácter maravilloso que
si procediesen de azar o fortuna, ya que también lo
fortuito no maravilla más cuando parece hecho de
intento, por ejemplo cuando la estatua de Mitis, en Argos, mató
al culpable de la muerte de Mitis, cayendo sobre él
mientras asistía a un espectáculo; pues tales
cosas no parecen suceder al azar; de suerte que tales fábulas
necesariamente son más hermosas» (Aristóteles,
1974, pp. 161-2) (cursivas agregadas). Y el psicoanálisis
es hermoso, maravilloso ciertamente. Y no hay nada de
contradictorio en que esta afirmación sea vertida en un
contexto de interrogación, por ejemplo, en virtud de El
Anti Edipo o de esta crítica que usted lee.
Ahora bien, esta justicia trágica que hace que el padre
de familia se rebaje y que por ello no pague sino la hija
autodegradándose, o que la estatua de Mitis mate al
culpable de la muerte del propio Mitis en medio de
una escena en la que él está
presenciando un espectáculo, no significa
necesariamente, ni mucho menos, que el inconsciente sea un
teatro ni que, por añadidura, albergue y despliegue
representaciones. No más que las que estaban en la
cabeza de este buen hombre de Viena, para ser más
precisos.
20 Aquí
se ve, a todas luces, una afinidad entre el pensamiento de
Deleuze y Guattari y el de C. Castoriadis, por un lado, y R.
Lourau, por otro. Del psicoanálisis a la Castoriadis y
su peculiar manera de concebirlo, y del análisis de El
Estado inconsciente y la fuerza institucional,
realizado por Lourau, nos ocuparemos oportunamente.
21
Naturalmente, desplegaremos este punto cardinal en entregas
subsiguientes. Por ahora, lo dejamos picando.
|